Quienes vivimos en estas comarcas estamos habituados a las columnas de humo más o menos cercanas, amenazando nuestro patrimonio natural, con todo lo que supone.
![[Img #29758]](upload/img/periodico/img_29758.jpg)
Nos apena, nos da rabia, desolación… Cuando tenemos la oportunidad de poder ver de cerca una zona quemada las sensaciones se diversifican y multiplican. Entendemos la verdadera magnitud de la tragedia, de la entrada en coma de ese trozo de monte, de la eficacia y esfuerzo de los medios de extinción.
No suele ser posible el acceso la sierra ardida tan pocos minutos después de que el fuego grande haya terminado. Bajo la superficie el fuego continúa, invisible y callado, durante días y, salvo que la tragedia haya ocurrido cerca de un paso, no podemos notar la catástrofe de cerca.
![[Img #29754]](upload/img/periodico/img_29754.jpg)
Este oficio de contar cosas permite estar en situaciones especiales, como la de este viernes en el incendio de Mariola en Bocairent. Normalmente os contamos los datos objetivos, las hectáreas, el número de avionetas, cuántos bomberos han trabajado o la cantidad de voluntarios, pero hoy hemos querido aprovechar nuestra experiencia para contaros otra cosa: qué se siente.
La primera percepción a destacar es la olfativa. Es extraña. Al bajar del coche se nota un olor próximo al de cualquier barbacoa, pero húmedo debido a la cantidad de agua lanzada en la extinción. Esa mezcla entra en la nariz y se transforma en una incómoda impresión que lleva al imaginario la imagen de la tragedia ocurrida. Es curioso, porque todos los elementos los hemos experimentado en otros momentos, pero es diferente. No huele a brasa llovida, como después de una paella, huele al daño producido.
![[Img #29761]](upload/img/periodico/img_29761.jpg)
A la vez, calor, como es lógico, pero calor pese a que hayan finalizado las llamas. Se trata de una sensación térmica inquietante, que a veces ha ido incluso en contra de la lectura del termómetro. El fuego sigue abajo, como señalan pequeñas columnas de humo por doquier y leves rebrotes rápidamente sofocados, pero también en el interior de los troncos, agazapado, esperando la oportunidad para continuar su camino.
El color es el negro. Y el gris. Y otro gris. Y más negro. La noche se instala en las zonas quemadas, aunque sean las cinco de la tarde de un 29 de julio. Todo es negro, porque todo ha muerto. Si observas de cerca, no hay nada. Una tela de araña, salpicada por miles de gotas puede permanecer entre dos arbustos, pero sin nada. No hay gusanos, no hay mariposas, no hay ni moscas.
![[Img #29756]](upload/img/periodico/img_29756.jpg)
Solamente se ve un color, el del trabajo para que la catástrofe no vaya a mayores: el naranja, el rojo, el amarillo, el azul o el verde oscuro de los efectivos de extinción, oficiales y voluntarios, en un esfuerzo común e intenso que varias veces cada año hace que los incendios tengan un final.
Es lo que se mete en el cuerpo al visitar un incendio estabilizado, controlado o extinguido, que para esto da igual. Sabemos que volverá a pasar, al menos deseemos que tarde.

















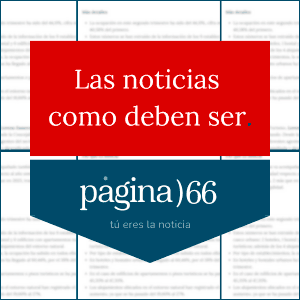















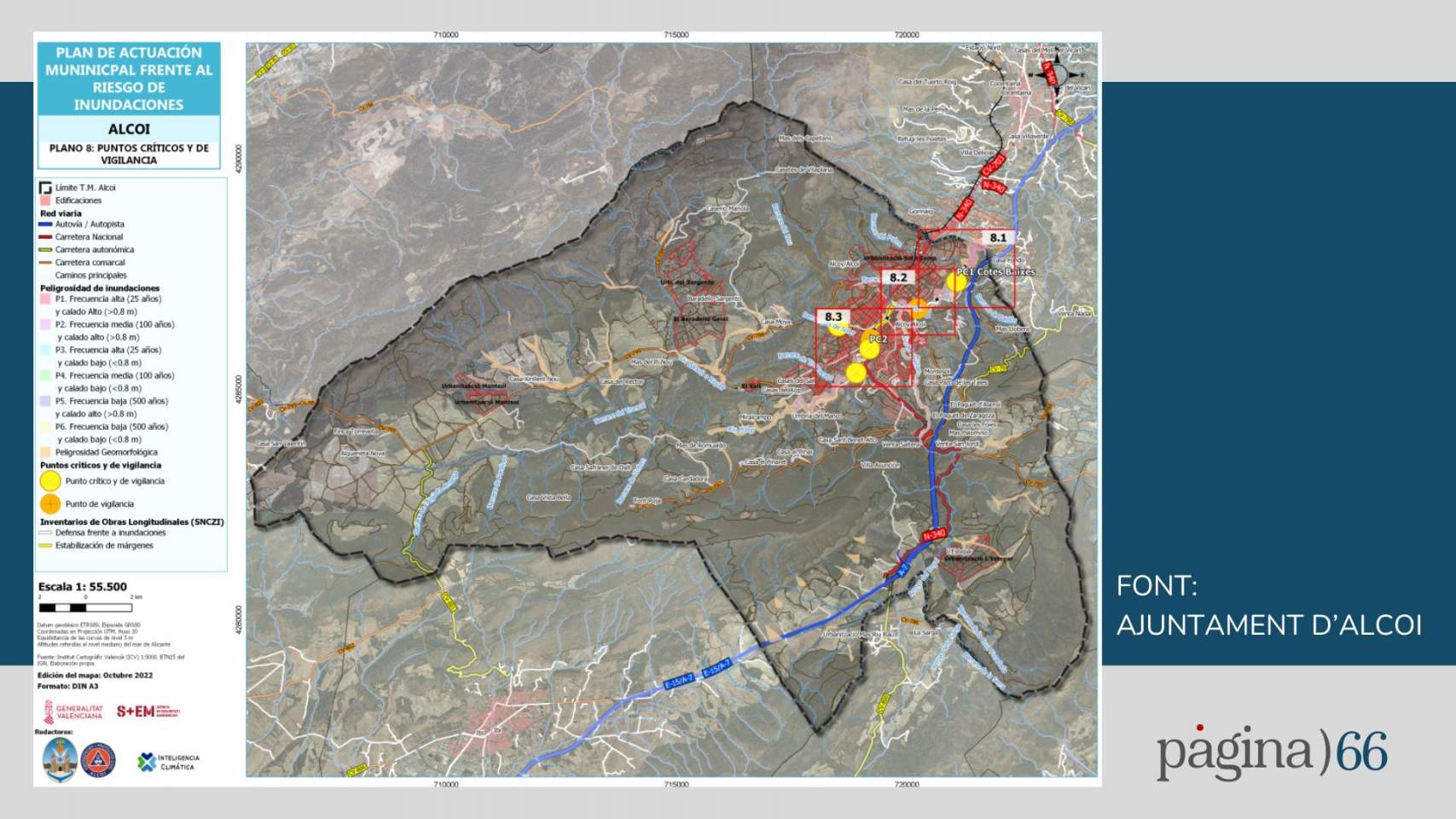
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de Página66.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.55