Artículo de Bartolomé Sanz Albiñana, doctor en Filología Inglesa.
 Seguramente a ustedes les habrá sucedido muchas veces lo mismo que a mí. Un pelín hartos de que no contestaran sus misivas a través de los medios más habituales, un día se han plantado en los despachos oficiales de sus interlocutores. Y, si con suerte han logrado traspasar el muro de las secretarias y les han abierto la puerta y atendido, habrán observado la cara de póquer que ponían mientras ustedes intentaban explicarles algún asunto no previsto en la agenda para el que esperaban una respuesta o orientación. Ustedes, como yo, saben perfectamente que ese colectivo tenía, en bastantes ocasiones, una respuesta orientadora que, por el puesto que ocupaban no les habría costado nada desumbuchar: solo tendrían que haber apretado un botón. Habrán observado, sin embargo, perplejos cómo su interlocutor se respaldaba cómodamente en su butaca e impertérritamente les espetaba: “Me sorprende que me hagas esa pregunta”. Es su estrategia favorita para desarmar al contrincante e invitarle sutilmente que se busque la vida en otros lares.
Pues bien, hoy toca decir que ese colectivo, cada vez más creciente y medrante, está de sobra en los sillones que ocupa. Están de sobra porque no ofrecen soluciones a ninguna de las cuestiones que se les plantea. Esa troupe siempre está a la defensiva y uno tiene la sensación de que se les molesta cada vez que alguien irrumpe en su escenario, en su plataforma temporal, a interrumpir sus proyectos vitales. Te miran con aire de superioridad y distanciamiento diciendo para sus adentros: “Ya está otra vez aquí la mosca cojonera, el rascahuevos de hoy”.
Echen un vistazo a su alrededor y sin mucha dificultad identificarán en el ámbito en el que se mueven algún elemento con estas características. Pueden dedicarse al balompié, al mundo de las finanzas o del espectáculo, al del comadreo, al del medreo, al de la política en cualquiera de sus tres o cuatro divisiones, a asesorar a algún think tank o a intentar infiltrarse en un lobby. Existen en todos los escenarios vitales.
He de confesar que mi vida cambió desde el día en que alguien de la superioridad —en esta vida siempre existe alguien que está arriba, porque para estar arriba es necesario que alguien esté por abajo—, me requirió con cierta urgencia estadísticas sobre los alumnos matriculados en el PIP (línea en castellano) y en el PEV (línea en valenciano) que hacían uso del transporte escolar. Ruego me perdonen por la jerga de uso diario en mi antigua profesión. Y a mí, aunque don Moisés López, mi profesor de matemáticas a los once años, me había enseñado el primer día de clase que todas las cosas en esta vida tienen su fin, escribiendo en la pizarra sin contemplaciones una máxima latina que no sé yo si sería de Cicerón o se la acababa de inventar —“In omnibus respice finem”—, digo que a mí, a medida que me hacía mayor e iba despejando incógnitas de lo que deseaba ser en la vida, esa máxima me resultó traumática a esa edad, en la que solo perseguía emular a Ramallets.
Ahora que soy mucho más mayor y miro la vida en plan narrador como hacía el joven Adso de Melk en El nombre de la rosa, entiendo perfectamente que aquello del PIP, PEP y el transporte escolar fue una tomadura de pelo por parte de un integrante de esa troupe de individuos que nos encontramos todos los días, y sin los que la vida sería otra cosa. Sí, la vida sería diferente sin la presencia de tantos profesionales que hacen oídos sordos a quienes plantean cuestiones inesperadas y no previstas en el guión y, cegados en el afán de lograr subir un peldaño, desfilan como torpedos en busca de sus objetivos. Ya no existen samaritanos que sientan compasión de los parias de este mundo.
Seguramente a ustedes les habrá sucedido muchas veces lo mismo que a mí. Un pelín hartos de que no contestaran sus misivas a través de los medios más habituales, un día se han plantado en los despachos oficiales de sus interlocutores. Y, si con suerte han logrado traspasar el muro de las secretarias y les han abierto la puerta y atendido, habrán observado la cara de póquer que ponían mientras ustedes intentaban explicarles algún asunto no previsto en la agenda para el que esperaban una respuesta o orientación. Ustedes, como yo, saben perfectamente que ese colectivo tenía, en bastantes ocasiones, una respuesta orientadora que, por el puesto que ocupaban no les habría costado nada desumbuchar: solo tendrían que haber apretado un botón. Habrán observado, sin embargo, perplejos cómo su interlocutor se respaldaba cómodamente en su butaca e impertérritamente les espetaba: “Me sorprende que me hagas esa pregunta”. Es su estrategia favorita para desarmar al contrincante e invitarle sutilmente que se busque la vida en otros lares.
Pues bien, hoy toca decir que ese colectivo, cada vez más creciente y medrante, está de sobra en los sillones que ocupa. Están de sobra porque no ofrecen soluciones a ninguna de las cuestiones que se les plantea. Esa troupe siempre está a la defensiva y uno tiene la sensación de que se les molesta cada vez que alguien irrumpe en su escenario, en su plataforma temporal, a interrumpir sus proyectos vitales. Te miran con aire de superioridad y distanciamiento diciendo para sus adentros: “Ya está otra vez aquí la mosca cojonera, el rascahuevos de hoy”.
Echen un vistazo a su alrededor y sin mucha dificultad identificarán en el ámbito en el que se mueven algún elemento con estas características. Pueden dedicarse al balompié, al mundo de las finanzas o del espectáculo, al del comadreo, al del medreo, al de la política en cualquiera de sus tres o cuatro divisiones, a asesorar a algún think tank o a intentar infiltrarse en un lobby. Existen en todos los escenarios vitales.
He de confesar que mi vida cambió desde el día en que alguien de la superioridad —en esta vida siempre existe alguien que está arriba, porque para estar arriba es necesario que alguien esté por abajo—, me requirió con cierta urgencia estadísticas sobre los alumnos matriculados en el PIP (línea en castellano) y en el PEV (línea en valenciano) que hacían uso del transporte escolar. Ruego me perdonen por la jerga de uso diario en mi antigua profesión. Y a mí, aunque don Moisés López, mi profesor de matemáticas a los once años, me había enseñado el primer día de clase que todas las cosas en esta vida tienen su fin, escribiendo en la pizarra sin contemplaciones una máxima latina que no sé yo si sería de Cicerón o se la acababa de inventar —“In omnibus respice finem”—, digo que a mí, a medida que me hacía mayor e iba despejando incógnitas de lo que deseaba ser en la vida, esa máxima me resultó traumática a esa edad, en la que solo perseguía emular a Ramallets.
Ahora que soy mucho más mayor y miro la vida en plan narrador como hacía el joven Adso de Melk en El nombre de la rosa, entiendo perfectamente que aquello del PIP, PEP y el transporte escolar fue una tomadura de pelo por parte de un integrante de esa troupe de individuos que nos encontramos todos los días, y sin los que la vida sería otra cosa. Sí, la vida sería diferente sin la presencia de tantos profesionales que hacen oídos sordos a quienes plantean cuestiones inesperadas y no previstas en el guión y, cegados en el afán de lograr subir un peldaño, desfilan como torpedos en busca de sus objetivos. Ya no existen samaritanos que sientan compasión de los parias de este mundo.
 Seguramente a ustedes les habrá sucedido muchas veces lo mismo que a mí. Un pelín hartos de que no contestaran sus misivas a través de los medios más habituales, un día se han plantado en los despachos oficiales de sus interlocutores. Y, si con suerte han logrado traspasar el muro de las secretarias y les han abierto la puerta y atendido, habrán observado la cara de póquer que ponían mientras ustedes intentaban explicarles algún asunto no previsto en la agenda para el que esperaban una respuesta o orientación. Ustedes, como yo, saben perfectamente que ese colectivo tenía, en bastantes ocasiones, una respuesta orientadora que, por el puesto que ocupaban no les habría costado nada desumbuchar: solo tendrían que haber apretado un botón. Habrán observado, sin embargo, perplejos cómo su interlocutor se respaldaba cómodamente en su butaca e impertérritamente les espetaba: “Me sorprende que me hagas esa pregunta”. Es su estrategia favorita para desarmar al contrincante e invitarle sutilmente que se busque la vida en otros lares.
Pues bien, hoy toca decir que ese colectivo, cada vez más creciente y medrante, está de sobra en los sillones que ocupa. Están de sobra porque no ofrecen soluciones a ninguna de las cuestiones que se les plantea. Esa troupe siempre está a la defensiva y uno tiene la sensación de que se les molesta cada vez que alguien irrumpe en su escenario, en su plataforma temporal, a interrumpir sus proyectos vitales. Te miran con aire de superioridad y distanciamiento diciendo para sus adentros: “Ya está otra vez aquí la mosca cojonera, el rascahuevos de hoy”.
Echen un vistazo a su alrededor y sin mucha dificultad identificarán en el ámbito en el que se mueven algún elemento con estas características. Pueden dedicarse al balompié, al mundo de las finanzas o del espectáculo, al del comadreo, al del medreo, al de la política en cualquiera de sus tres o cuatro divisiones, a asesorar a algún think tank o a intentar infiltrarse en un lobby. Existen en todos los escenarios vitales.
He de confesar que mi vida cambió desde el día en que alguien de la superioridad —en esta vida siempre existe alguien que está arriba, porque para estar arriba es necesario que alguien esté por abajo—, me requirió con cierta urgencia estadísticas sobre los alumnos matriculados en el PIP (línea en castellano) y en el PEV (línea en valenciano) que hacían uso del transporte escolar. Ruego me perdonen por la jerga de uso diario en mi antigua profesión. Y a mí, aunque don Moisés López, mi profesor de matemáticas a los once años, me había enseñado el primer día de clase que todas las cosas en esta vida tienen su fin, escribiendo en la pizarra sin contemplaciones una máxima latina que no sé yo si sería de Cicerón o se la acababa de inventar —“In omnibus respice finem”—, digo que a mí, a medida que me hacía mayor e iba despejando incógnitas de lo que deseaba ser en la vida, esa máxima me resultó traumática a esa edad, en la que solo perseguía emular a Ramallets.
Ahora que soy mucho más mayor y miro la vida en plan narrador como hacía el joven Adso de Melk en El nombre de la rosa, entiendo perfectamente que aquello del PIP, PEP y el transporte escolar fue una tomadura de pelo por parte de un integrante de esa troupe de individuos que nos encontramos todos los días, y sin los que la vida sería otra cosa. Sí, la vida sería diferente sin la presencia de tantos profesionales que hacen oídos sordos a quienes plantean cuestiones inesperadas y no previstas en el guión y, cegados en el afán de lograr subir un peldaño, desfilan como torpedos en busca de sus objetivos. Ya no existen samaritanos que sientan compasión de los parias de este mundo.
Seguramente a ustedes les habrá sucedido muchas veces lo mismo que a mí. Un pelín hartos de que no contestaran sus misivas a través de los medios más habituales, un día se han plantado en los despachos oficiales de sus interlocutores. Y, si con suerte han logrado traspasar el muro de las secretarias y les han abierto la puerta y atendido, habrán observado la cara de póquer que ponían mientras ustedes intentaban explicarles algún asunto no previsto en la agenda para el que esperaban una respuesta o orientación. Ustedes, como yo, saben perfectamente que ese colectivo tenía, en bastantes ocasiones, una respuesta orientadora que, por el puesto que ocupaban no les habría costado nada desumbuchar: solo tendrían que haber apretado un botón. Habrán observado, sin embargo, perplejos cómo su interlocutor se respaldaba cómodamente en su butaca e impertérritamente les espetaba: “Me sorprende que me hagas esa pregunta”. Es su estrategia favorita para desarmar al contrincante e invitarle sutilmente que se busque la vida en otros lares.
Pues bien, hoy toca decir que ese colectivo, cada vez más creciente y medrante, está de sobra en los sillones que ocupa. Están de sobra porque no ofrecen soluciones a ninguna de las cuestiones que se les plantea. Esa troupe siempre está a la defensiva y uno tiene la sensación de que se les molesta cada vez que alguien irrumpe en su escenario, en su plataforma temporal, a interrumpir sus proyectos vitales. Te miran con aire de superioridad y distanciamiento diciendo para sus adentros: “Ya está otra vez aquí la mosca cojonera, el rascahuevos de hoy”.
Echen un vistazo a su alrededor y sin mucha dificultad identificarán en el ámbito en el que se mueven algún elemento con estas características. Pueden dedicarse al balompié, al mundo de las finanzas o del espectáculo, al del comadreo, al del medreo, al de la política en cualquiera de sus tres o cuatro divisiones, a asesorar a algún think tank o a intentar infiltrarse en un lobby. Existen en todos los escenarios vitales.
He de confesar que mi vida cambió desde el día en que alguien de la superioridad —en esta vida siempre existe alguien que está arriba, porque para estar arriba es necesario que alguien esté por abajo—, me requirió con cierta urgencia estadísticas sobre los alumnos matriculados en el PIP (línea en castellano) y en el PEV (línea en valenciano) que hacían uso del transporte escolar. Ruego me perdonen por la jerga de uso diario en mi antigua profesión. Y a mí, aunque don Moisés López, mi profesor de matemáticas a los once años, me había enseñado el primer día de clase que todas las cosas en esta vida tienen su fin, escribiendo en la pizarra sin contemplaciones una máxima latina que no sé yo si sería de Cicerón o se la acababa de inventar —“In omnibus respice finem”—, digo que a mí, a medida que me hacía mayor e iba despejando incógnitas de lo que deseaba ser en la vida, esa máxima me resultó traumática a esa edad, en la que solo perseguía emular a Ramallets.
Ahora que soy mucho más mayor y miro la vida en plan narrador como hacía el joven Adso de Melk en El nombre de la rosa, entiendo perfectamente que aquello del PIP, PEP y el transporte escolar fue una tomadura de pelo por parte de un integrante de esa troupe de individuos que nos encontramos todos los días, y sin los que la vida sería otra cosa. Sí, la vida sería diferente sin la presencia de tantos profesionales que hacen oídos sordos a quienes plantean cuestiones inesperadas y no previstas en el guión y, cegados en el afán de lograr subir un peldaño, desfilan como torpedos en busca de sus objetivos. Ya no existen samaritanos que sientan compasión de los parias de este mundo.





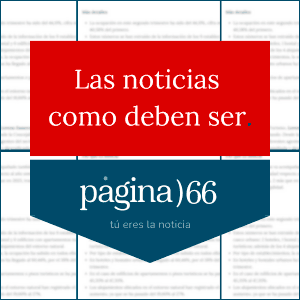













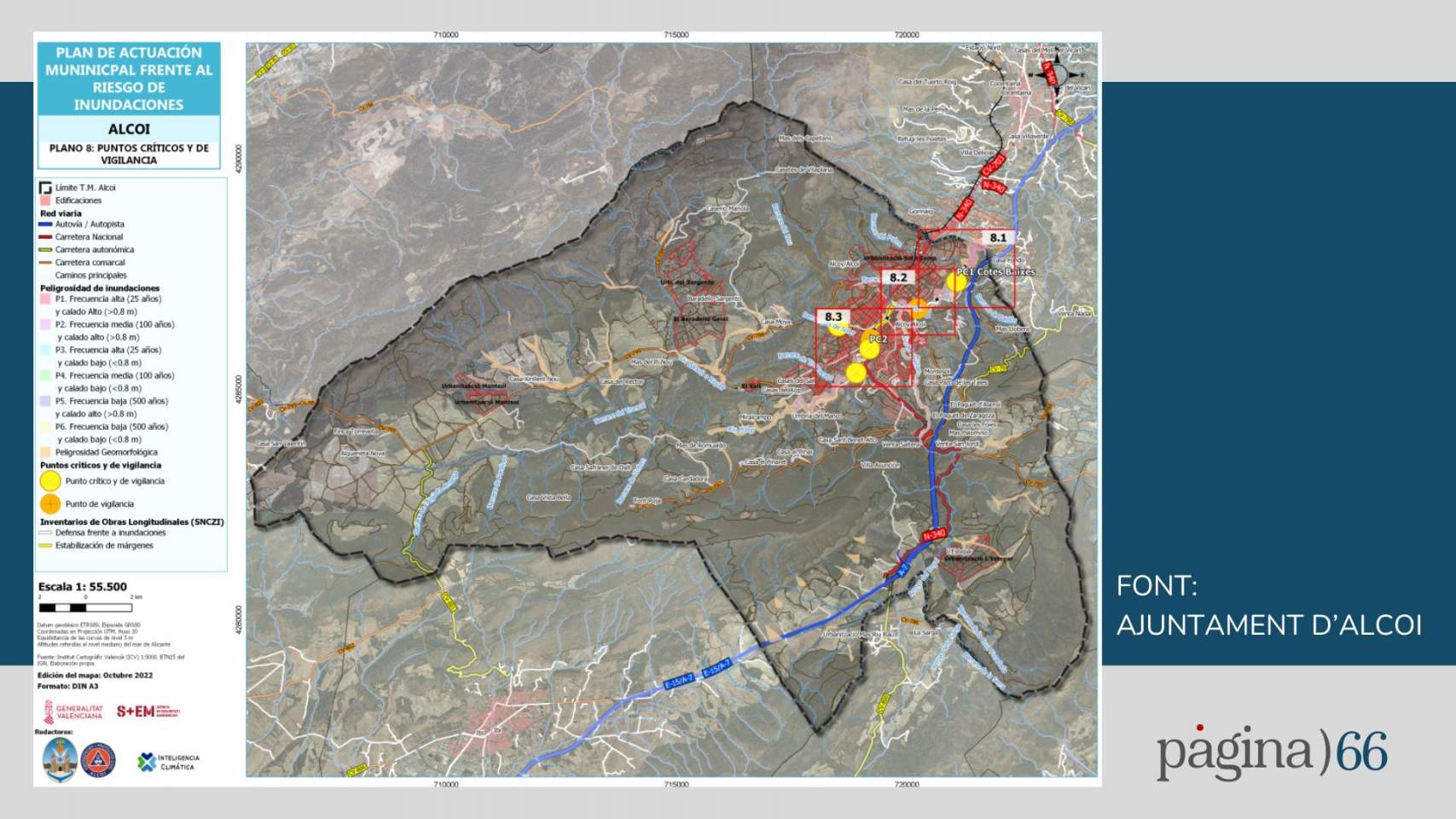

Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de Página66.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.146