Artículo de opinión de Bartolomé Sanz Albiñana, doctor en Filología Inglesa.
 Hubo un tiempo en que a mí me traía sin cuidado en qué árboles anidaba el poder. Era aquel tiempo en que, por causa del discurso del miedo, yo no me conmovía demasiado cuando los grises blandían sus porras aplastando sin contemplaciones las asambleas universitarias antifranquistas. En aquel tiempo los versos de Quevedo: “No he de callar por más que con el dedo,/ ya tocando la boca o ya la frente, / silencio avises o amenaces miedo”, no me resultaban significativos, tal vez por no haberlos rumiado suficientemente en propia carne. Ahora soy mucho más mayor y recuerdo con claridad muchas cosas, entre ellas las reflexiones de un profesor de mi adolescencia que contrastaba el maquiavelismo del “Si quieres triunfar, alíate con los poderosos” con los valores cristianos de la comprensión, honradez, justicia, equidad, benevolencia, etc.
Los tiempos presentes, disfrazados a veces de lenguaje mesiánico, esconden efluvios maquiavélicos que fabrican corazas que nos inmunizan a los sentimientos de los demás y a sus aspiraciones. Así, actualmente, valiéndose de circunloquios para justificar sus actuaciones, los políticos nos destilan mensajes a través de los que interiorizamos ideas asociadas con la ambición, crueldad, soborno, prevaricación, cohecho, falsedad, subterfugio, tráfico de influencias, malversaciones, etc., ante los que ya ni nos inmutamos.
En esta época de tantos desatinos, el poder resulta un objeto creciente de atención y análisis, sobre todo por parte de quienes no lo detentan puesto que, al no tener nada que perder, disponen de más tiempo para observar a estos animales de presa abstraídos en sus futuros movimientos o en extender ramificaciones y tentáculos. El apetito de poder es un residuo que nace en los comienzos de la modernidad, lo mismo que la ambición y el afán desmesurado de riqueza, rasgos descriptivos de nuestra sociedad posmoderna. Así, y de forma un tanto inconsciente, desde hace unos siglos nuestros votos entregan el poder al príncipe y tácitamente renunciamos a posibles reclamaciones, de modo que el aforismo latino “Quod principe placuit legis habet vigorem” (lo que le place al príncipe tiene valor de ley) adquiere plena vigencia. De ahí que, por ejemplo, cada vez que el actual gobierno, amparándose en su mayoría, se pone en guardia o se ampara en el silencio, otro aforismo aflora en nuestras vidas: “Princeps legibus solutus est” (el príncipe está desligado de la ley), cuya equivalencia dinámica hoy día sería “el príncipe es la ley”. La buena cuestión es que, si bien es cierto que se percibe cierto descontento por la forma en que el príncipe hacen uso de su autoridad, aun cuando existen mecanismos para revocar el contrato cuando este no se cumple o se infringen determinados preceptos, vaya usted a saber por qué esos mecanismos no llegan a ponerse en funcionamiento, apreciándose un panorama nada alentador en el terreno ético.
Observamos, e incluso admitimos sin ruborizarnos, que el príncipe no está interesado en la legitimidad moral o ética de su discurso, sino en su eficacia. Hemos aprendido que la sutileza del poder genera vacunas propagandísticas para controlar todo aquello que no le interesa que se propague, como pueden ser en estos momentos el virus de la desafección, la desconfianza, la irritación y la peste de la indignación. Y percibimos, sin demasiada dificultad, cómo el poder tienta eufemísticamente con su tam-tam periódico a entrar en el círculo del consumismo, esa grasa sin la cual las tuercas del capitalismo no engranan con alegría y dejan de producir riqueza para algunos y medios de subsistencia para la mayoría.
Quien tiene el poder suele considerarlo como un bien individual y, a menudo, vistos los intereses que promedian, pronto se olvida de que el fin del mismo es el bien común (escuelas, hospitales, centros de investigación, viviendas, infraestructuras, mejor calidad de vida, logros sociales, etc.).
En los últimos tiempos hemos aprendido, sin poner demasiado interés, que tener poder es estar por encima del bien y del mal. Que el poder facilita la pronta salida de la cárcel a unos, mientras que otros por el mismo delito pueden podrirse en ella. Que el poder inventa subterfugios para driblar las leyes y hacerlas a medida de uno; hace que te alíes con el enemigo para perpetuarte; que te rías de los veredictos de los jueces sin disimulo alguno. El que ostenta el poder mueve las cartas por debajo de la mesa en beneficio propio; esquiva con habilidad los peores tragos de la vida; ignora las preguntas de los interlocutores mirando al otro lado y ningunea con prepotencia. El poder hace que, adoptando la máxima de que el tiempo todo lo arregla, uno se siente a esperar a que un eventual viento favorable aparezca en el horizonte. El poder, en fin, hace que se inclinen a tu paso y que te codees con los dioses. De tenerlo a no tenerlo estriba que te ofrezcan el mejor servicio en un restaurante, te den la mejor habitación en un hotel o que te ignoren y arrinconen como a un apestado. El poder proporciona la llave para especular en terrenos que luego serán recalificados, de modo que los amigos de los poderosos puedan sacar los beneficios correspondientes. El bumerang del poder, curiosamente, siempre devuelve prebendas como contraprestación. El poder conoce los subterfugios para, transcurrido un tiempo, edificar donde no se podía edificar o sacar agua de donde la había. El poder hace amar el dinero sobre todas las cosas; hace levantar la comisura izquierda del labio superior menospreciando al que tiene enfrente. Pero el poder no hace que los frutos maduren antes de hora, ni que las tormentas cesen cuando el barco navega en altamar, ni que el niño se torne en adulto en un abrir y cerrar de ojos.
Resultaría muy fácil, después de cada una de las frases anteriores, poner entre paréntesis nombres y apellidos de gente que todos conocemos, pero resulta mucho más interesante no incluirlos y llegar a la conclusión de que el poder –así lo hemos convenido entre todos–, cada cierto tiempo, cambia de manos para continuar con los mismos despropósitos; eso sí, cada vez más un poco más sofisticados.
Hubo un tiempo en que a mí me traía sin cuidado en qué árboles anidaba el poder. Era aquel tiempo en que, por causa del discurso del miedo, yo no me conmovía demasiado cuando los grises blandían sus porras aplastando sin contemplaciones las asambleas universitarias antifranquistas. En aquel tiempo los versos de Quevedo: “No he de callar por más que con el dedo,/ ya tocando la boca o ya la frente, / silencio avises o amenaces miedo”, no me resultaban significativos, tal vez por no haberlos rumiado suficientemente en propia carne. Ahora soy mucho más mayor y recuerdo con claridad muchas cosas, entre ellas las reflexiones de un profesor de mi adolescencia que contrastaba el maquiavelismo del “Si quieres triunfar, alíate con los poderosos” con los valores cristianos de la comprensión, honradez, justicia, equidad, benevolencia, etc.
Los tiempos presentes, disfrazados a veces de lenguaje mesiánico, esconden efluvios maquiavélicos que fabrican corazas que nos inmunizan a los sentimientos de los demás y a sus aspiraciones. Así, actualmente, valiéndose de circunloquios para justificar sus actuaciones, los políticos nos destilan mensajes a través de los que interiorizamos ideas asociadas con la ambición, crueldad, soborno, prevaricación, cohecho, falsedad, subterfugio, tráfico de influencias, malversaciones, etc., ante los que ya ni nos inmutamos.
En esta época de tantos desatinos, el poder resulta un objeto creciente de atención y análisis, sobre todo por parte de quienes no lo detentan puesto que, al no tener nada que perder, disponen de más tiempo para observar a estos animales de presa abstraídos en sus futuros movimientos o en extender ramificaciones y tentáculos. El apetito de poder es un residuo que nace en los comienzos de la modernidad, lo mismo que la ambición y el afán desmesurado de riqueza, rasgos descriptivos de nuestra sociedad posmoderna. Así, y de forma un tanto inconsciente, desde hace unos siglos nuestros votos entregan el poder al príncipe y tácitamente renunciamos a posibles reclamaciones, de modo que el aforismo latino “Quod principe placuit legis habet vigorem” (lo que le place al príncipe tiene valor de ley) adquiere plena vigencia. De ahí que, por ejemplo, cada vez que el actual gobierno, amparándose en su mayoría, se pone en guardia o se ampara en el silencio, otro aforismo aflora en nuestras vidas: “Princeps legibus solutus est” (el príncipe está desligado de la ley), cuya equivalencia dinámica hoy día sería “el príncipe es la ley”. La buena cuestión es que, si bien es cierto que se percibe cierto descontento por la forma en que el príncipe hacen uso de su autoridad, aun cuando existen mecanismos para revocar el contrato cuando este no se cumple o se infringen determinados preceptos, vaya usted a saber por qué esos mecanismos no llegan a ponerse en funcionamiento, apreciándose un panorama nada alentador en el terreno ético.
Observamos, e incluso admitimos sin ruborizarnos, que el príncipe no está interesado en la legitimidad moral o ética de su discurso, sino en su eficacia. Hemos aprendido que la sutileza del poder genera vacunas propagandísticas para controlar todo aquello que no le interesa que se propague, como pueden ser en estos momentos el virus de la desafección, la desconfianza, la irritación y la peste de la indignación. Y percibimos, sin demasiada dificultad, cómo el poder tienta eufemísticamente con su tam-tam periódico a entrar en el círculo del consumismo, esa grasa sin la cual las tuercas del capitalismo no engranan con alegría y dejan de producir riqueza para algunos y medios de subsistencia para la mayoría.
Quien tiene el poder suele considerarlo como un bien individual y, a menudo, vistos los intereses que promedian, pronto se olvida de que el fin del mismo es el bien común (escuelas, hospitales, centros de investigación, viviendas, infraestructuras, mejor calidad de vida, logros sociales, etc.).
En los últimos tiempos hemos aprendido, sin poner demasiado interés, que tener poder es estar por encima del bien y del mal. Que el poder facilita la pronta salida de la cárcel a unos, mientras que otros por el mismo delito pueden podrirse en ella. Que el poder inventa subterfugios para driblar las leyes y hacerlas a medida de uno; hace que te alíes con el enemigo para perpetuarte; que te rías de los veredictos de los jueces sin disimulo alguno. El que ostenta el poder mueve las cartas por debajo de la mesa en beneficio propio; esquiva con habilidad los peores tragos de la vida; ignora las preguntas de los interlocutores mirando al otro lado y ningunea con prepotencia. El poder hace que, adoptando la máxima de que el tiempo todo lo arregla, uno se siente a esperar a que un eventual viento favorable aparezca en el horizonte. El poder, en fin, hace que se inclinen a tu paso y que te codees con los dioses. De tenerlo a no tenerlo estriba que te ofrezcan el mejor servicio en un restaurante, te den la mejor habitación en un hotel o que te ignoren y arrinconen como a un apestado. El poder proporciona la llave para especular en terrenos que luego serán recalificados, de modo que los amigos de los poderosos puedan sacar los beneficios correspondientes. El bumerang del poder, curiosamente, siempre devuelve prebendas como contraprestación. El poder conoce los subterfugios para, transcurrido un tiempo, edificar donde no se podía edificar o sacar agua de donde la había. El poder hace amar el dinero sobre todas las cosas; hace levantar la comisura izquierda del labio superior menospreciando al que tiene enfrente. Pero el poder no hace que los frutos maduren antes de hora, ni que las tormentas cesen cuando el barco navega en altamar, ni que el niño se torne en adulto en un abrir y cerrar de ojos.
Resultaría muy fácil, después de cada una de las frases anteriores, poner entre paréntesis nombres y apellidos de gente que todos conocemos, pero resulta mucho más interesante no incluirlos y llegar a la conclusión de que el poder –así lo hemos convenido entre todos–, cada cierto tiempo, cambia de manos para continuar con los mismos despropósitos; eso sí, cada vez más un poco más sofisticados.
 Hubo un tiempo en que a mí me traía sin cuidado en qué árboles anidaba el poder. Era aquel tiempo en que, por causa del discurso del miedo, yo no me conmovía demasiado cuando los grises blandían sus porras aplastando sin contemplaciones las asambleas universitarias antifranquistas. En aquel tiempo los versos de Quevedo: “No he de callar por más que con el dedo,/ ya tocando la boca o ya la frente, / silencio avises o amenaces miedo”, no me resultaban significativos, tal vez por no haberlos rumiado suficientemente en propia carne. Ahora soy mucho más mayor y recuerdo con claridad muchas cosas, entre ellas las reflexiones de un profesor de mi adolescencia que contrastaba el maquiavelismo del “Si quieres triunfar, alíate con los poderosos” con los valores cristianos de la comprensión, honradez, justicia, equidad, benevolencia, etc.
Los tiempos presentes, disfrazados a veces de lenguaje mesiánico, esconden efluvios maquiavélicos que fabrican corazas que nos inmunizan a los sentimientos de los demás y a sus aspiraciones. Así, actualmente, valiéndose de circunloquios para justificar sus actuaciones, los políticos nos destilan mensajes a través de los que interiorizamos ideas asociadas con la ambición, crueldad, soborno, prevaricación, cohecho, falsedad, subterfugio, tráfico de influencias, malversaciones, etc., ante los que ya ni nos inmutamos.
En esta época de tantos desatinos, el poder resulta un objeto creciente de atención y análisis, sobre todo por parte de quienes no lo detentan puesto que, al no tener nada que perder, disponen de más tiempo para observar a estos animales de presa abstraídos en sus futuros movimientos o en extender ramificaciones y tentáculos. El apetito de poder es un residuo que nace en los comienzos de la modernidad, lo mismo que la ambición y el afán desmesurado de riqueza, rasgos descriptivos de nuestra sociedad posmoderna. Así, y de forma un tanto inconsciente, desde hace unos siglos nuestros votos entregan el poder al príncipe y tácitamente renunciamos a posibles reclamaciones, de modo que el aforismo latino “Quod principe placuit legis habet vigorem” (lo que le place al príncipe tiene valor de ley) adquiere plena vigencia. De ahí que, por ejemplo, cada vez que el actual gobierno, amparándose en su mayoría, se pone en guardia o se ampara en el silencio, otro aforismo aflora en nuestras vidas: “Princeps legibus solutus est” (el príncipe está desligado de la ley), cuya equivalencia dinámica hoy día sería “el príncipe es la ley”. La buena cuestión es que, si bien es cierto que se percibe cierto descontento por la forma en que el príncipe hacen uso de su autoridad, aun cuando existen mecanismos para revocar el contrato cuando este no se cumple o se infringen determinados preceptos, vaya usted a saber por qué esos mecanismos no llegan a ponerse en funcionamiento, apreciándose un panorama nada alentador en el terreno ético.
Observamos, e incluso admitimos sin ruborizarnos, que el príncipe no está interesado en la legitimidad moral o ética de su discurso, sino en su eficacia. Hemos aprendido que la sutileza del poder genera vacunas propagandísticas para controlar todo aquello que no le interesa que se propague, como pueden ser en estos momentos el virus de la desafección, la desconfianza, la irritación y la peste de la indignación. Y percibimos, sin demasiada dificultad, cómo el poder tienta eufemísticamente con su tam-tam periódico a entrar en el círculo del consumismo, esa grasa sin la cual las tuercas del capitalismo no engranan con alegría y dejan de producir riqueza para algunos y medios de subsistencia para la mayoría.
Quien tiene el poder suele considerarlo como un bien individual y, a menudo, vistos los intereses que promedian, pronto se olvida de que el fin del mismo es el bien común (escuelas, hospitales, centros de investigación, viviendas, infraestructuras, mejor calidad de vida, logros sociales, etc.).
En los últimos tiempos hemos aprendido, sin poner demasiado interés, que tener poder es estar por encima del bien y del mal. Que el poder facilita la pronta salida de la cárcel a unos, mientras que otros por el mismo delito pueden podrirse en ella. Que el poder inventa subterfugios para driblar las leyes y hacerlas a medida de uno; hace que te alíes con el enemigo para perpetuarte; que te rías de los veredictos de los jueces sin disimulo alguno. El que ostenta el poder mueve las cartas por debajo de la mesa en beneficio propio; esquiva con habilidad los peores tragos de la vida; ignora las preguntas de los interlocutores mirando al otro lado y ningunea con prepotencia. El poder hace que, adoptando la máxima de que el tiempo todo lo arregla, uno se siente a esperar a que un eventual viento favorable aparezca en el horizonte. El poder, en fin, hace que se inclinen a tu paso y que te codees con los dioses. De tenerlo a no tenerlo estriba que te ofrezcan el mejor servicio en un restaurante, te den la mejor habitación en un hotel o que te ignoren y arrinconen como a un apestado. El poder proporciona la llave para especular en terrenos que luego serán recalificados, de modo que los amigos de los poderosos puedan sacar los beneficios correspondientes. El bumerang del poder, curiosamente, siempre devuelve prebendas como contraprestación. El poder conoce los subterfugios para, transcurrido un tiempo, edificar donde no se podía edificar o sacar agua de donde la había. El poder hace amar el dinero sobre todas las cosas; hace levantar la comisura izquierda del labio superior menospreciando al que tiene enfrente. Pero el poder no hace que los frutos maduren antes de hora, ni que las tormentas cesen cuando el barco navega en altamar, ni que el niño se torne en adulto en un abrir y cerrar de ojos.
Resultaría muy fácil, después de cada una de las frases anteriores, poner entre paréntesis nombres y apellidos de gente que todos conocemos, pero resulta mucho más interesante no incluirlos y llegar a la conclusión de que el poder –así lo hemos convenido entre todos–, cada cierto tiempo, cambia de manos para continuar con los mismos despropósitos; eso sí, cada vez más un poco más sofisticados.
Hubo un tiempo en que a mí me traía sin cuidado en qué árboles anidaba el poder. Era aquel tiempo en que, por causa del discurso del miedo, yo no me conmovía demasiado cuando los grises blandían sus porras aplastando sin contemplaciones las asambleas universitarias antifranquistas. En aquel tiempo los versos de Quevedo: “No he de callar por más que con el dedo,/ ya tocando la boca o ya la frente, / silencio avises o amenaces miedo”, no me resultaban significativos, tal vez por no haberlos rumiado suficientemente en propia carne. Ahora soy mucho más mayor y recuerdo con claridad muchas cosas, entre ellas las reflexiones de un profesor de mi adolescencia que contrastaba el maquiavelismo del “Si quieres triunfar, alíate con los poderosos” con los valores cristianos de la comprensión, honradez, justicia, equidad, benevolencia, etc.
Los tiempos presentes, disfrazados a veces de lenguaje mesiánico, esconden efluvios maquiavélicos que fabrican corazas que nos inmunizan a los sentimientos de los demás y a sus aspiraciones. Así, actualmente, valiéndose de circunloquios para justificar sus actuaciones, los políticos nos destilan mensajes a través de los que interiorizamos ideas asociadas con la ambición, crueldad, soborno, prevaricación, cohecho, falsedad, subterfugio, tráfico de influencias, malversaciones, etc., ante los que ya ni nos inmutamos.
En esta época de tantos desatinos, el poder resulta un objeto creciente de atención y análisis, sobre todo por parte de quienes no lo detentan puesto que, al no tener nada que perder, disponen de más tiempo para observar a estos animales de presa abstraídos en sus futuros movimientos o en extender ramificaciones y tentáculos. El apetito de poder es un residuo que nace en los comienzos de la modernidad, lo mismo que la ambición y el afán desmesurado de riqueza, rasgos descriptivos de nuestra sociedad posmoderna. Así, y de forma un tanto inconsciente, desde hace unos siglos nuestros votos entregan el poder al príncipe y tácitamente renunciamos a posibles reclamaciones, de modo que el aforismo latino “Quod principe placuit legis habet vigorem” (lo que le place al príncipe tiene valor de ley) adquiere plena vigencia. De ahí que, por ejemplo, cada vez que el actual gobierno, amparándose en su mayoría, se pone en guardia o se ampara en el silencio, otro aforismo aflora en nuestras vidas: “Princeps legibus solutus est” (el príncipe está desligado de la ley), cuya equivalencia dinámica hoy día sería “el príncipe es la ley”. La buena cuestión es que, si bien es cierto que se percibe cierto descontento por la forma en que el príncipe hacen uso de su autoridad, aun cuando existen mecanismos para revocar el contrato cuando este no se cumple o se infringen determinados preceptos, vaya usted a saber por qué esos mecanismos no llegan a ponerse en funcionamiento, apreciándose un panorama nada alentador en el terreno ético.
Observamos, e incluso admitimos sin ruborizarnos, que el príncipe no está interesado en la legitimidad moral o ética de su discurso, sino en su eficacia. Hemos aprendido que la sutileza del poder genera vacunas propagandísticas para controlar todo aquello que no le interesa que se propague, como pueden ser en estos momentos el virus de la desafección, la desconfianza, la irritación y la peste de la indignación. Y percibimos, sin demasiada dificultad, cómo el poder tienta eufemísticamente con su tam-tam periódico a entrar en el círculo del consumismo, esa grasa sin la cual las tuercas del capitalismo no engranan con alegría y dejan de producir riqueza para algunos y medios de subsistencia para la mayoría.
Quien tiene el poder suele considerarlo como un bien individual y, a menudo, vistos los intereses que promedian, pronto se olvida de que el fin del mismo es el bien común (escuelas, hospitales, centros de investigación, viviendas, infraestructuras, mejor calidad de vida, logros sociales, etc.).
En los últimos tiempos hemos aprendido, sin poner demasiado interés, que tener poder es estar por encima del bien y del mal. Que el poder facilita la pronta salida de la cárcel a unos, mientras que otros por el mismo delito pueden podrirse en ella. Que el poder inventa subterfugios para driblar las leyes y hacerlas a medida de uno; hace que te alíes con el enemigo para perpetuarte; que te rías de los veredictos de los jueces sin disimulo alguno. El que ostenta el poder mueve las cartas por debajo de la mesa en beneficio propio; esquiva con habilidad los peores tragos de la vida; ignora las preguntas de los interlocutores mirando al otro lado y ningunea con prepotencia. El poder hace que, adoptando la máxima de que el tiempo todo lo arregla, uno se siente a esperar a que un eventual viento favorable aparezca en el horizonte. El poder, en fin, hace que se inclinen a tu paso y que te codees con los dioses. De tenerlo a no tenerlo estriba que te ofrezcan el mejor servicio en un restaurante, te den la mejor habitación en un hotel o que te ignoren y arrinconen como a un apestado. El poder proporciona la llave para especular en terrenos que luego serán recalificados, de modo que los amigos de los poderosos puedan sacar los beneficios correspondientes. El bumerang del poder, curiosamente, siempre devuelve prebendas como contraprestación. El poder conoce los subterfugios para, transcurrido un tiempo, edificar donde no se podía edificar o sacar agua de donde la había. El poder hace amar el dinero sobre todas las cosas; hace levantar la comisura izquierda del labio superior menospreciando al que tiene enfrente. Pero el poder no hace que los frutos maduren antes de hora, ni que las tormentas cesen cuando el barco navega en altamar, ni que el niño se torne en adulto en un abrir y cerrar de ojos.
Resultaría muy fácil, después de cada una de las frases anteriores, poner entre paréntesis nombres y apellidos de gente que todos conocemos, pero resulta mucho más interesante no incluirlos y llegar a la conclusión de que el poder –así lo hemos convenido entre todos–, cada cierto tiempo, cambia de manos para continuar con los mismos despropósitos; eso sí, cada vez más un poco más sofisticados.




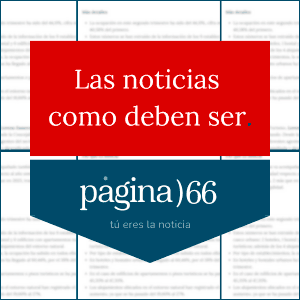













Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de Página66.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.4