Artículo de opinón de Bartolomé Sanz Albiñana, doctor en filología inglesa.
 Si se les preguntara estos días a los americanos, o a los españoles, dónde se encontraban cuando asesinaron al presidente Kennedy, la mayoría contestaría que aún no había nacido. Para quienes sobrepasamos los 60 años, sin embargo, el día del asesinato de Kennedy es una de esas fechas que recordamos y asociamos quizá con cosas sin demasiada importancia, pero que han permanecido imborrables en nuestra memoria. Al menos eso es lo me ha sucedido a mí.
En noviembre de 1963 yo llevaba casi tres meses tratando de superar el trauma inicial de haber abandonado el hogar familiar para emprender mis estudios en el Seminario Metropolitano de Valencia, con sede en Moncada, donde iba a pasar seis inolvidables cursos. Mi familia, súbitamente, sufrió un cambio inesperado: había aumentado, y ahora la integraban 66 compañeros divididos en dos secciones de 33 cada una. Yo pertenecía a la sección A. Recuerdo perfectamente los nombres y apellidos de los compañeros de mi sección, el lugar que ocupaban en el aula y el pueblo de donde procedían. El prefecto de mi curso (desempeña ahora un cargo relevante en Arzobispado de Valencia) y mi director espiritual ocuparon el lugar de mi padre y mi madre en el nuevo hogar.
A pesar de mi tierna edad, no tuve ningún problema psicológico derivado de todos esos cambios del que los discípulos de Freud se tuvieran que ocupar y preocupar. De hecho, no me traumaticé ni cuando llegó el momento de mi expulsión, seis años después, por decisión acertada del mismo prefecto. Las cosas no traumatizan cuando uno las ve aproximarse lentamente desde lejos. Ah, y los profesores: los mejores que pude haber tenido a esa edad y de los que aprendí a rabiar. A determinadas edades, creo, las cosas funcionan mejor sin la presencia del sexo opuesto. Luego ya aparece sola, sin llamarla. Allí comencé el aprendizaje de lo que hoy se llaman valores, sobre todo la convivencia, que es vivir unos con otros compartiendo lo bueno y lo malo.
Nos regíamos por un reglamento que tenía dos partes: principios y praxis. Eran fundamentalmente normas de sentido común. Aprendí disciplina, puntualidad, silencio cuando tocaba, normas de higiene y aseo, docilidad, esfuerzo, a encajar fracasos, a aceptar castigos, a usar el uniforme propio de cada deporte, a cuidar árboles y jardines, a superarme en lo que fallaba, a no molestar; aprendí de los mayores (la franja para el aprendizaje era amplia: de 11 a 23 años), etcétera. Y lo fui incorporando todo a la mochila de la vida, y eché mano de ella a medida que tuve necesidad. Otras eran más complicadas e interiores: veracidad, sinceridad, honradez, etcétera. Poco a poco aprendí que a estudiar se aprende estudiando. Y estudiando, uno consigue aficionarse a estudiar. Exactamente como cualquier otro deporte. Y deporte, eso sí, mucho deporte en todas sus variedades.
Recuerdo perfectamente que aquel año aún nos dirigíamos a Dios en latín, cada uno como podía, claro. De modo que estos días acompaño sin ninguna dificultad a la reina Isabel la Católica cuando reza el Pater noster y otras oraciones en la serie televisiva. No todos lo pueden hacer. Unos años después empezamos a tomarle un poco más de confianza a Dios y ya le hablábamos en castellano. Yo, aquellos días, lo tenía muy claro: “Magister vester unus est, Christus” (Mt 23,10); de modo que Él guiaba mis pasos, como a todos los de mi edad, sin excepción. Se creía en Dios por decreto ley y nada se cuestionaba. El nacional catolicismo, instaurado unos 10 años antes, había empezado a dar sus frutos. Aquel año también había muerto el querido papa Juan XXIII, así que tenía la sensación de que vivía en un mundo inseguro, donde la muerte estaba siempre acechando en cualquier esquina.
Bueno, los de mi edad saben perfectamente que mientras aprendíamos para ser hombres del mañana, en Estados Unidos el presidente, que por cierto no vestía como los hombres de mi pueblo, tenía muchos entretenimientos. No todo iban a ser disgustos con Fidel Castro, la crisis de los misiles en Cuba y los recurrentes dolores de espalda. El presidente Kennedy, presagiando un mundo moderno que tardaría en llegar a España, estaba versado en amantes, al menos cuatro que se sepa; la más famosa era Marilyn Monroe.
Mientras tanto, aquí cantábamos el Cara al sol, rezábamos el rosario, y cuatro privilegiados veían una tele con mucha nieve y tenían un Seiscientos. Los sábados cantábamos la sabatina, y si los Beatles cantaban el Love me do, esa onda me llegó tardíamente, pues lo cierto es que de aquel año solo recuerdo Dos gardenias de Antonio Machín en la radio y el sempiterno Soy minero de Antonio Molina. El año siguiente, Paul Simon componía The Sound of Silence, intentando expresar el sentimiento nacional tras aquel desdichado acontecimiento de Dallas. La popularización de música ye-ye tendría lugar un par de años después. A los 11 años, mientras veía cine y teatro, uno se chupaba el dedo como estaba mandado. Poco después descubrí que algunos curas espabilados tenían amantes e incluso hijos. A esas alturas había superado todos los traumas posibles.
Cuando a mi me expulsaron, empezaba a entrar una fiebre en la sociedad que consistía en que los curas colgaban las sotanas, es decir, se secularizaban. Eso sucedía unos años después, cuando asesinaron a Martin Luther King, Jr y al hermano de John F. Kennedy, Bob, cuando enfilaba la carrera a la Casa Blanca.
Incluso hoy, para los americanos la figura de Kennedy continúa siendo enigmática: mártir, visionario, gran presidente, presidente con muchas debilidades, etcétera. La maraña de especulaciones continúa hoy siendo tan grande que, mientras la CIA no nos lo revele, continuaremos sin saber por qué murió. Y conociendo la intricada maraña de redes de espionaje en las que se mueve ese país, aún tardaremos años en descubrir quién estaba detrás de Lee Harvey Oswald, el asesino oficial. Candidatos a la sospecha no han faltado: Fidel Castro, la CIA, la KGB, Lyndon B. Johnson, el FBI, la Mafia, etcétera o diversas combinaciones de los anteriores. ¿Una conspiración? Tal vez.
La buena cuestión es que se han escrito más de 40.000 libros sobre Kennedy, además de los que se publicarán este año. La película de Oliver Stone de hace más de 20 años implicaba a la CIA y a Cuba, pero los ingredientes podrían ser muchos otros como ya hemos apuntado. En 1992 el Congreso desclasificó muchos documentos pero prohibió la desclasificación de aquellos que podían afectar a la defensa militar y otras operaciones del departamento de inteligencia, de modo que la CIA guarda celosamente muchos documentos que nos lo podrían aclarar. Mientras tanto, podemos esperar otros 50 años y, durante el transcurso de ese tiempo, echar alas a la imaginación o esperar que salga al mercado alguna otra película con el argumento de que la CIA, del mismo modo que hoy espía a quien le viene en gana y no acepta que le espíen, espiaba al asesino, pero se le fue de las manos, ya que al parecer el día del asesinato las medidas de seguridad brillaron por su ausencia. En fin, el día que se desclasifique el último documento, probablemente estén en marcha tres teorías más sobre quién fue el autor intelectual del magnicidio. Y cuando se resuelva este enigma americano, los de mi edad ya no estaremos en este mundo.
Si se les preguntara estos días a los americanos, o a los españoles, dónde se encontraban cuando asesinaron al presidente Kennedy, la mayoría contestaría que aún no había nacido. Para quienes sobrepasamos los 60 años, sin embargo, el día del asesinato de Kennedy es una de esas fechas que recordamos y asociamos quizá con cosas sin demasiada importancia, pero que han permanecido imborrables en nuestra memoria. Al menos eso es lo me ha sucedido a mí.
En noviembre de 1963 yo llevaba casi tres meses tratando de superar el trauma inicial de haber abandonado el hogar familiar para emprender mis estudios en el Seminario Metropolitano de Valencia, con sede en Moncada, donde iba a pasar seis inolvidables cursos. Mi familia, súbitamente, sufrió un cambio inesperado: había aumentado, y ahora la integraban 66 compañeros divididos en dos secciones de 33 cada una. Yo pertenecía a la sección A. Recuerdo perfectamente los nombres y apellidos de los compañeros de mi sección, el lugar que ocupaban en el aula y el pueblo de donde procedían. El prefecto de mi curso (desempeña ahora un cargo relevante en Arzobispado de Valencia) y mi director espiritual ocuparon el lugar de mi padre y mi madre en el nuevo hogar.
A pesar de mi tierna edad, no tuve ningún problema psicológico derivado de todos esos cambios del que los discípulos de Freud se tuvieran que ocupar y preocupar. De hecho, no me traumaticé ni cuando llegó el momento de mi expulsión, seis años después, por decisión acertada del mismo prefecto. Las cosas no traumatizan cuando uno las ve aproximarse lentamente desde lejos. Ah, y los profesores: los mejores que pude haber tenido a esa edad y de los que aprendí a rabiar. A determinadas edades, creo, las cosas funcionan mejor sin la presencia del sexo opuesto. Luego ya aparece sola, sin llamarla. Allí comencé el aprendizaje de lo que hoy se llaman valores, sobre todo la convivencia, que es vivir unos con otros compartiendo lo bueno y lo malo.
Nos regíamos por un reglamento que tenía dos partes: principios y praxis. Eran fundamentalmente normas de sentido común. Aprendí disciplina, puntualidad, silencio cuando tocaba, normas de higiene y aseo, docilidad, esfuerzo, a encajar fracasos, a aceptar castigos, a usar el uniforme propio de cada deporte, a cuidar árboles y jardines, a superarme en lo que fallaba, a no molestar; aprendí de los mayores (la franja para el aprendizaje era amplia: de 11 a 23 años), etcétera. Y lo fui incorporando todo a la mochila de la vida, y eché mano de ella a medida que tuve necesidad. Otras eran más complicadas e interiores: veracidad, sinceridad, honradez, etcétera. Poco a poco aprendí que a estudiar se aprende estudiando. Y estudiando, uno consigue aficionarse a estudiar. Exactamente como cualquier otro deporte. Y deporte, eso sí, mucho deporte en todas sus variedades.
Recuerdo perfectamente que aquel año aún nos dirigíamos a Dios en latín, cada uno como podía, claro. De modo que estos días acompaño sin ninguna dificultad a la reina Isabel la Católica cuando reza el Pater noster y otras oraciones en la serie televisiva. No todos lo pueden hacer. Unos años después empezamos a tomarle un poco más de confianza a Dios y ya le hablábamos en castellano. Yo, aquellos días, lo tenía muy claro: “Magister vester unus est, Christus” (Mt 23,10); de modo que Él guiaba mis pasos, como a todos los de mi edad, sin excepción. Se creía en Dios por decreto ley y nada se cuestionaba. El nacional catolicismo, instaurado unos 10 años antes, había empezado a dar sus frutos. Aquel año también había muerto el querido papa Juan XXIII, así que tenía la sensación de que vivía en un mundo inseguro, donde la muerte estaba siempre acechando en cualquier esquina.
Bueno, los de mi edad saben perfectamente que mientras aprendíamos para ser hombres del mañana, en Estados Unidos el presidente, que por cierto no vestía como los hombres de mi pueblo, tenía muchos entretenimientos. No todo iban a ser disgustos con Fidel Castro, la crisis de los misiles en Cuba y los recurrentes dolores de espalda. El presidente Kennedy, presagiando un mundo moderno que tardaría en llegar a España, estaba versado en amantes, al menos cuatro que se sepa; la más famosa era Marilyn Monroe.
Mientras tanto, aquí cantábamos el Cara al sol, rezábamos el rosario, y cuatro privilegiados veían una tele con mucha nieve y tenían un Seiscientos. Los sábados cantábamos la sabatina, y si los Beatles cantaban el Love me do, esa onda me llegó tardíamente, pues lo cierto es que de aquel año solo recuerdo Dos gardenias de Antonio Machín en la radio y el sempiterno Soy minero de Antonio Molina. El año siguiente, Paul Simon componía The Sound of Silence, intentando expresar el sentimiento nacional tras aquel desdichado acontecimiento de Dallas. La popularización de música ye-ye tendría lugar un par de años después. A los 11 años, mientras veía cine y teatro, uno se chupaba el dedo como estaba mandado. Poco después descubrí que algunos curas espabilados tenían amantes e incluso hijos. A esas alturas había superado todos los traumas posibles.
Cuando a mi me expulsaron, empezaba a entrar una fiebre en la sociedad que consistía en que los curas colgaban las sotanas, es decir, se secularizaban. Eso sucedía unos años después, cuando asesinaron a Martin Luther King, Jr y al hermano de John F. Kennedy, Bob, cuando enfilaba la carrera a la Casa Blanca.
Incluso hoy, para los americanos la figura de Kennedy continúa siendo enigmática: mártir, visionario, gran presidente, presidente con muchas debilidades, etcétera. La maraña de especulaciones continúa hoy siendo tan grande que, mientras la CIA no nos lo revele, continuaremos sin saber por qué murió. Y conociendo la intricada maraña de redes de espionaje en las que se mueve ese país, aún tardaremos años en descubrir quién estaba detrás de Lee Harvey Oswald, el asesino oficial. Candidatos a la sospecha no han faltado: Fidel Castro, la CIA, la KGB, Lyndon B. Johnson, el FBI, la Mafia, etcétera o diversas combinaciones de los anteriores. ¿Una conspiración? Tal vez.
La buena cuestión es que se han escrito más de 40.000 libros sobre Kennedy, además de los que se publicarán este año. La película de Oliver Stone de hace más de 20 años implicaba a la CIA y a Cuba, pero los ingredientes podrían ser muchos otros como ya hemos apuntado. En 1992 el Congreso desclasificó muchos documentos pero prohibió la desclasificación de aquellos que podían afectar a la defensa militar y otras operaciones del departamento de inteligencia, de modo que la CIA guarda celosamente muchos documentos que nos lo podrían aclarar. Mientras tanto, podemos esperar otros 50 años y, durante el transcurso de ese tiempo, echar alas a la imaginación o esperar que salga al mercado alguna otra película con el argumento de que la CIA, del mismo modo que hoy espía a quien le viene en gana y no acepta que le espíen, espiaba al asesino, pero se le fue de las manos, ya que al parecer el día del asesinato las medidas de seguridad brillaron por su ausencia. En fin, el día que se desclasifique el último documento, probablemente estén en marcha tres teorías más sobre quién fue el autor intelectual del magnicidio. Y cuando se resuelva este enigma americano, los de mi edad ya no estaremos en este mundo.
 Si se les preguntara estos días a los americanos, o a los españoles, dónde se encontraban cuando asesinaron al presidente Kennedy, la mayoría contestaría que aún no había nacido. Para quienes sobrepasamos los 60 años, sin embargo, el día del asesinato de Kennedy es una de esas fechas que recordamos y asociamos quizá con cosas sin demasiada importancia, pero que han permanecido imborrables en nuestra memoria. Al menos eso es lo me ha sucedido a mí.
En noviembre de 1963 yo llevaba casi tres meses tratando de superar el trauma inicial de haber abandonado el hogar familiar para emprender mis estudios en el Seminario Metropolitano de Valencia, con sede en Moncada, donde iba a pasar seis inolvidables cursos. Mi familia, súbitamente, sufrió un cambio inesperado: había aumentado, y ahora la integraban 66 compañeros divididos en dos secciones de 33 cada una. Yo pertenecía a la sección A. Recuerdo perfectamente los nombres y apellidos de los compañeros de mi sección, el lugar que ocupaban en el aula y el pueblo de donde procedían. El prefecto de mi curso (desempeña ahora un cargo relevante en Arzobispado de Valencia) y mi director espiritual ocuparon el lugar de mi padre y mi madre en el nuevo hogar.
A pesar de mi tierna edad, no tuve ningún problema psicológico derivado de todos esos cambios del que los discípulos de Freud se tuvieran que ocupar y preocupar. De hecho, no me traumaticé ni cuando llegó el momento de mi expulsión, seis años después, por decisión acertada del mismo prefecto. Las cosas no traumatizan cuando uno las ve aproximarse lentamente desde lejos. Ah, y los profesores: los mejores que pude haber tenido a esa edad y de los que aprendí a rabiar. A determinadas edades, creo, las cosas funcionan mejor sin la presencia del sexo opuesto. Luego ya aparece sola, sin llamarla. Allí comencé el aprendizaje de lo que hoy se llaman valores, sobre todo la convivencia, que es vivir unos con otros compartiendo lo bueno y lo malo.
Nos regíamos por un reglamento que tenía dos partes: principios y praxis. Eran fundamentalmente normas de sentido común. Aprendí disciplina, puntualidad, silencio cuando tocaba, normas de higiene y aseo, docilidad, esfuerzo, a encajar fracasos, a aceptar castigos, a usar el uniforme propio de cada deporte, a cuidar árboles y jardines, a superarme en lo que fallaba, a no molestar; aprendí de los mayores (la franja para el aprendizaje era amplia: de 11 a 23 años), etcétera. Y lo fui incorporando todo a la mochila de la vida, y eché mano de ella a medida que tuve necesidad. Otras eran más complicadas e interiores: veracidad, sinceridad, honradez, etcétera. Poco a poco aprendí que a estudiar se aprende estudiando. Y estudiando, uno consigue aficionarse a estudiar. Exactamente como cualquier otro deporte. Y deporte, eso sí, mucho deporte en todas sus variedades.
Recuerdo perfectamente que aquel año aún nos dirigíamos a Dios en latín, cada uno como podía, claro. De modo que estos días acompaño sin ninguna dificultad a la reina Isabel la Católica cuando reza el Pater noster y otras oraciones en la serie televisiva. No todos lo pueden hacer. Unos años después empezamos a tomarle un poco más de confianza a Dios y ya le hablábamos en castellano. Yo, aquellos días, lo tenía muy claro: “Magister vester unus est, Christus” (Mt 23,10); de modo que Él guiaba mis pasos, como a todos los de mi edad, sin excepción. Se creía en Dios por decreto ley y nada se cuestionaba. El nacional catolicismo, instaurado unos 10 años antes, había empezado a dar sus frutos. Aquel año también había muerto el querido papa Juan XXIII, así que tenía la sensación de que vivía en un mundo inseguro, donde la muerte estaba siempre acechando en cualquier esquina.
Bueno, los de mi edad saben perfectamente que mientras aprendíamos para ser hombres del mañana, en Estados Unidos el presidente, que por cierto no vestía como los hombres de mi pueblo, tenía muchos entretenimientos. No todo iban a ser disgustos con Fidel Castro, la crisis de los misiles en Cuba y los recurrentes dolores de espalda. El presidente Kennedy, presagiando un mundo moderno que tardaría en llegar a España, estaba versado en amantes, al menos cuatro que se sepa; la más famosa era Marilyn Monroe.
Mientras tanto, aquí cantábamos el Cara al sol, rezábamos el rosario, y cuatro privilegiados veían una tele con mucha nieve y tenían un Seiscientos. Los sábados cantábamos la sabatina, y si los Beatles cantaban el Love me do, esa onda me llegó tardíamente, pues lo cierto es que de aquel año solo recuerdo Dos gardenias de Antonio Machín en la radio y el sempiterno Soy minero de Antonio Molina. El año siguiente, Paul Simon componía The Sound of Silence, intentando expresar el sentimiento nacional tras aquel desdichado acontecimiento de Dallas. La popularización de música ye-ye tendría lugar un par de años después. A los 11 años, mientras veía cine y teatro, uno se chupaba el dedo como estaba mandado. Poco después descubrí que algunos curas espabilados tenían amantes e incluso hijos. A esas alturas había superado todos los traumas posibles.
Cuando a mi me expulsaron, empezaba a entrar una fiebre en la sociedad que consistía en que los curas colgaban las sotanas, es decir, se secularizaban. Eso sucedía unos años después, cuando asesinaron a Martin Luther King, Jr y al hermano de John F. Kennedy, Bob, cuando enfilaba la carrera a la Casa Blanca.
Incluso hoy, para los americanos la figura de Kennedy continúa siendo enigmática: mártir, visionario, gran presidente, presidente con muchas debilidades, etcétera. La maraña de especulaciones continúa hoy siendo tan grande que, mientras la CIA no nos lo revele, continuaremos sin saber por qué murió. Y conociendo la intricada maraña de redes de espionaje en las que se mueve ese país, aún tardaremos años en descubrir quién estaba detrás de Lee Harvey Oswald, el asesino oficial. Candidatos a la sospecha no han faltado: Fidel Castro, la CIA, la KGB, Lyndon B. Johnson, el FBI, la Mafia, etcétera o diversas combinaciones de los anteriores. ¿Una conspiración? Tal vez.
La buena cuestión es que se han escrito más de 40.000 libros sobre Kennedy, además de los que se publicarán este año. La película de Oliver Stone de hace más de 20 años implicaba a la CIA y a Cuba, pero los ingredientes podrían ser muchos otros como ya hemos apuntado. En 1992 el Congreso desclasificó muchos documentos pero prohibió la desclasificación de aquellos que podían afectar a la defensa militar y otras operaciones del departamento de inteligencia, de modo que la CIA guarda celosamente muchos documentos que nos lo podrían aclarar. Mientras tanto, podemos esperar otros 50 años y, durante el transcurso de ese tiempo, echar alas a la imaginación o esperar que salga al mercado alguna otra película con el argumento de que la CIA, del mismo modo que hoy espía a quien le viene en gana y no acepta que le espíen, espiaba al asesino, pero se le fue de las manos, ya que al parecer el día del asesinato las medidas de seguridad brillaron por su ausencia. En fin, el día que se desclasifique el último documento, probablemente estén en marcha tres teorías más sobre quién fue el autor intelectual del magnicidio. Y cuando se resuelva este enigma americano, los de mi edad ya no estaremos en este mundo.
Si se les preguntara estos días a los americanos, o a los españoles, dónde se encontraban cuando asesinaron al presidente Kennedy, la mayoría contestaría que aún no había nacido. Para quienes sobrepasamos los 60 años, sin embargo, el día del asesinato de Kennedy es una de esas fechas que recordamos y asociamos quizá con cosas sin demasiada importancia, pero que han permanecido imborrables en nuestra memoria. Al menos eso es lo me ha sucedido a mí.
En noviembre de 1963 yo llevaba casi tres meses tratando de superar el trauma inicial de haber abandonado el hogar familiar para emprender mis estudios en el Seminario Metropolitano de Valencia, con sede en Moncada, donde iba a pasar seis inolvidables cursos. Mi familia, súbitamente, sufrió un cambio inesperado: había aumentado, y ahora la integraban 66 compañeros divididos en dos secciones de 33 cada una. Yo pertenecía a la sección A. Recuerdo perfectamente los nombres y apellidos de los compañeros de mi sección, el lugar que ocupaban en el aula y el pueblo de donde procedían. El prefecto de mi curso (desempeña ahora un cargo relevante en Arzobispado de Valencia) y mi director espiritual ocuparon el lugar de mi padre y mi madre en el nuevo hogar.
A pesar de mi tierna edad, no tuve ningún problema psicológico derivado de todos esos cambios del que los discípulos de Freud se tuvieran que ocupar y preocupar. De hecho, no me traumaticé ni cuando llegó el momento de mi expulsión, seis años después, por decisión acertada del mismo prefecto. Las cosas no traumatizan cuando uno las ve aproximarse lentamente desde lejos. Ah, y los profesores: los mejores que pude haber tenido a esa edad y de los que aprendí a rabiar. A determinadas edades, creo, las cosas funcionan mejor sin la presencia del sexo opuesto. Luego ya aparece sola, sin llamarla. Allí comencé el aprendizaje de lo que hoy se llaman valores, sobre todo la convivencia, que es vivir unos con otros compartiendo lo bueno y lo malo.
Nos regíamos por un reglamento que tenía dos partes: principios y praxis. Eran fundamentalmente normas de sentido común. Aprendí disciplina, puntualidad, silencio cuando tocaba, normas de higiene y aseo, docilidad, esfuerzo, a encajar fracasos, a aceptar castigos, a usar el uniforme propio de cada deporte, a cuidar árboles y jardines, a superarme en lo que fallaba, a no molestar; aprendí de los mayores (la franja para el aprendizaje era amplia: de 11 a 23 años), etcétera. Y lo fui incorporando todo a la mochila de la vida, y eché mano de ella a medida que tuve necesidad. Otras eran más complicadas e interiores: veracidad, sinceridad, honradez, etcétera. Poco a poco aprendí que a estudiar se aprende estudiando. Y estudiando, uno consigue aficionarse a estudiar. Exactamente como cualquier otro deporte. Y deporte, eso sí, mucho deporte en todas sus variedades.
Recuerdo perfectamente que aquel año aún nos dirigíamos a Dios en latín, cada uno como podía, claro. De modo que estos días acompaño sin ninguna dificultad a la reina Isabel la Católica cuando reza el Pater noster y otras oraciones en la serie televisiva. No todos lo pueden hacer. Unos años después empezamos a tomarle un poco más de confianza a Dios y ya le hablábamos en castellano. Yo, aquellos días, lo tenía muy claro: “Magister vester unus est, Christus” (Mt 23,10); de modo que Él guiaba mis pasos, como a todos los de mi edad, sin excepción. Se creía en Dios por decreto ley y nada se cuestionaba. El nacional catolicismo, instaurado unos 10 años antes, había empezado a dar sus frutos. Aquel año también había muerto el querido papa Juan XXIII, así que tenía la sensación de que vivía en un mundo inseguro, donde la muerte estaba siempre acechando en cualquier esquina.
Bueno, los de mi edad saben perfectamente que mientras aprendíamos para ser hombres del mañana, en Estados Unidos el presidente, que por cierto no vestía como los hombres de mi pueblo, tenía muchos entretenimientos. No todo iban a ser disgustos con Fidel Castro, la crisis de los misiles en Cuba y los recurrentes dolores de espalda. El presidente Kennedy, presagiando un mundo moderno que tardaría en llegar a España, estaba versado en amantes, al menos cuatro que se sepa; la más famosa era Marilyn Monroe.
Mientras tanto, aquí cantábamos el Cara al sol, rezábamos el rosario, y cuatro privilegiados veían una tele con mucha nieve y tenían un Seiscientos. Los sábados cantábamos la sabatina, y si los Beatles cantaban el Love me do, esa onda me llegó tardíamente, pues lo cierto es que de aquel año solo recuerdo Dos gardenias de Antonio Machín en la radio y el sempiterno Soy minero de Antonio Molina. El año siguiente, Paul Simon componía The Sound of Silence, intentando expresar el sentimiento nacional tras aquel desdichado acontecimiento de Dallas. La popularización de música ye-ye tendría lugar un par de años después. A los 11 años, mientras veía cine y teatro, uno se chupaba el dedo como estaba mandado. Poco después descubrí que algunos curas espabilados tenían amantes e incluso hijos. A esas alturas había superado todos los traumas posibles.
Cuando a mi me expulsaron, empezaba a entrar una fiebre en la sociedad que consistía en que los curas colgaban las sotanas, es decir, se secularizaban. Eso sucedía unos años después, cuando asesinaron a Martin Luther King, Jr y al hermano de John F. Kennedy, Bob, cuando enfilaba la carrera a la Casa Blanca.
Incluso hoy, para los americanos la figura de Kennedy continúa siendo enigmática: mártir, visionario, gran presidente, presidente con muchas debilidades, etcétera. La maraña de especulaciones continúa hoy siendo tan grande que, mientras la CIA no nos lo revele, continuaremos sin saber por qué murió. Y conociendo la intricada maraña de redes de espionaje en las que se mueve ese país, aún tardaremos años en descubrir quién estaba detrás de Lee Harvey Oswald, el asesino oficial. Candidatos a la sospecha no han faltado: Fidel Castro, la CIA, la KGB, Lyndon B. Johnson, el FBI, la Mafia, etcétera o diversas combinaciones de los anteriores. ¿Una conspiración? Tal vez.
La buena cuestión es que se han escrito más de 40.000 libros sobre Kennedy, además de los que se publicarán este año. La película de Oliver Stone de hace más de 20 años implicaba a la CIA y a Cuba, pero los ingredientes podrían ser muchos otros como ya hemos apuntado. En 1992 el Congreso desclasificó muchos documentos pero prohibió la desclasificación de aquellos que podían afectar a la defensa militar y otras operaciones del departamento de inteligencia, de modo que la CIA guarda celosamente muchos documentos que nos lo podrían aclarar. Mientras tanto, podemos esperar otros 50 años y, durante el transcurso de ese tiempo, echar alas a la imaginación o esperar que salga al mercado alguna otra película con el argumento de que la CIA, del mismo modo que hoy espía a quien le viene en gana y no acepta que le espíen, espiaba al asesino, pero se le fue de las manos, ya que al parecer el día del asesinato las medidas de seguridad brillaron por su ausencia. En fin, el día que se desclasifique el último documento, probablemente estén en marcha tres teorías más sobre quién fue el autor intelectual del magnicidio. Y cuando se resuelva este enigma americano, los de mi edad ya no estaremos en este mundo.





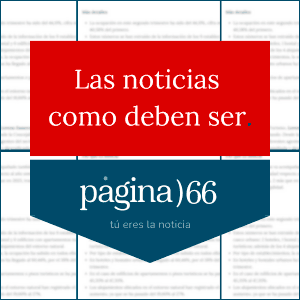













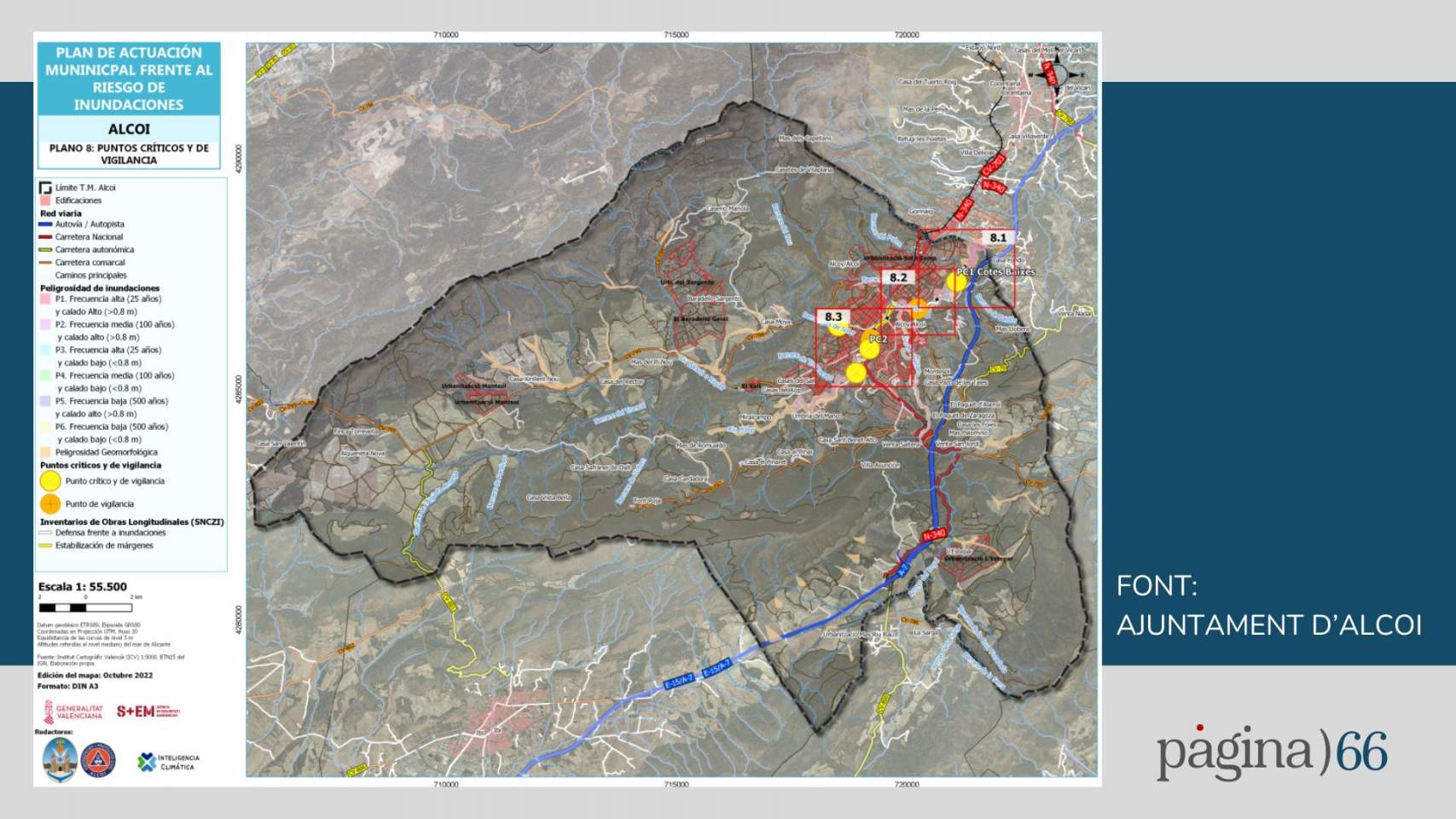

Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de Página66.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.137