 El polen en Alcoy / Foto: MRG
El polen en Alcoy / Foto: MRGComo en todas partes, en nuestras comarcas de l’Alcoià y El Comtat, cada primavera trae un problema recurrente para muchas personas: la alergia al polen. Son muchas personas las que con los primeros pólenes empiezan a estornudar, a tener los ojos irritados, la nariz tapada y una sensación de cansancio que cuesta explicar. Es un problema muy serio. Son días complicados para los alérgicos, que muchas veces se ven obligados a quedarse en casa o a reducir sus actividades al aire libre para evitar los molestos síntomas.
La alergia al polen o polinosis es una enfermedad alérgica estacional que afecta principalmente a las vías respiratorias y los ojos durante la primavera y principios del verano. Se produce porque el sistema inmune reacciona de forma exagerada al entrar en contacto con pólenes transportados por el viento. El polen está formado por las células reproductoras masculinas de las plantas con flor, muy ligeras y microscópicas, que pueden penetrar en nariz, ojos y pulmones. La polinosis provoca inflamación de la mucosa nasal (rinitis alérgica), conjuntivitis (inflamación ocular) y, en algunos casos, asma bronquial.
Los síntomas más frecuentes son estornudos, picor de nariz y garganta, secreción y congestión nasal, enrojecimiento y lagrimeo de los ojos, tos seca, silbidos y sensación de opresión en el pecho. Estos síntomas, llamados coloquialmente ‘fiebre del heno’, suelen aparecer de forma estacional, con agudizaciones en los meses de mayor polinización y remisión en el resto del año.
¿Qué pólenes causan más alergias?
El tipo de polen responsable varía según la vegetación y la geografía. En nuestra zona, los pólenes más alergénicos son el olivo, varias especies arbóreas como el pino, ciprés o el abedul, además de las gramíneas (hierbas altas y cereales silvestres), sin olvidar al plátano de sombra, el árbol que ocupa buena parte de nuestras calles. Durante el invierno y principios de primavera destacan los pólenes de árboles (ciprés, aliso, olmo, etc.), mientras que en verano y otoño suelen predominar los de malezas o malas hierbas (como la ambrosía).
Si nos fijamos en un ámbito mayor, un informe de la SEAIC indica que los pólenes más frecuentes en la Comunitat Valenciana son los del olivo (73,8% de pacientes con alergia lo son a este polen), gramíneas (47,5%) y plantas urticarias como parietaria (25%). También se citan ciprés y salsola (una maleza) como polen importantes. Además, según datos del Hospital Universitario La Fe de Valencia, los cinco pólenes más alergénicos para los valencianos son el olivo, las gramíneas, la parietaria, el ciprés y el plátano de sombra, el árbol que mayoritariamente hay en nuestras calles.
![[Img #68923]](https://pagina66.com/upload/images/05_2025/3464_polen-pino.jpg)
¿Por qué aumentan los casos de alergia al polen?
Diversos factores explican que cada vez haya más personas con alergia al polen. Primero, las alteraciones ambientales. El cambio climático está alargando y haciendo más intensas las temporadas de polinización: inviernos suaves y primaveras cálidas adelantaron en los últimos años el inicio de la polinización y han prolongado su duración. Por ejemplo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) informó que el invierno de 2024-2025 ha sido catalogado como el sexto más cálido en la serie histórica, con una temperatura de 1,2 grados por encima de la media.
Además, episodios climáticos extremos (sequías, olas de calor, calimas, lluvias intensas) pueden disparar los niveles de polen en el aire o incluso romper los granos de polen, liberando partículas irritantes más pequeñas. Expertos en alergología advierten que estos fenómenos meteorológicos están asociados a “más síntomas de alergia, más consultas médicas, peor calidad de vida e incluso crisis de asma graves”.
No podemos olvidar que en marzo de 2025 hemos tenido episodios continuados de lluvias durante todo el mes, con concentraciones medias superiores a los 100 litros por metro cuadrado. Enero también fue un mes lluvioso, lo que ha contribuido a un mayor florecimiento.
En segundo lugar, la contaminación urbana agrava los efectos del polen. Se ha constatado que el aire contaminado (por ozono, NO₂, partículas en suspensión, etc.) potencia la capacidad alergénica del polen. De hecho, en España la polinosis es más frecuente en ciudades que en zonas rurales, probablemente porque la polución facilita que el polen cause inflamación.
Tercero, los cambios en el estilo de vida: en las últimas décadas se pasó más tiempo en interiores (viviendas, oficinas), con aparatos de aire acondicionado que filtran el aire; hay tendencia a mayor higiene (lo que teóricamente reduce ciertas defensas naturales); y se han introducido nuevas especies vegetales (por ejemplo plátanos de sombra o arizónicas) en jardines urbanos, aumentando la diversidad de pólenes. Todo ello contribuye a una epidemia de alergias: la OMS considera que las enfermedades alérgicas respiratorias son “la epidemia no infecciosa del siglo XXI”.
![[Img #68915]](https://pagina66.com/upload/images/05_2025/663_2986_lluvias-primer-semestre-20242025.jpg)
Datos epidemiológicos: general, Comtat i Alcoià
En España la alergia al polen afecta a una parte muy importante de la población. Según cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, la polinosis se presenta en aproximadamente un 15% de los españoles, llegando al 30% de los jóvenes. En números absolutos, esto equivale a unos 8 millones de personas alérgicas únicamente al polen. Si se suman otras alergias (ácaros, animales, alimentos, etc.), más de la mitad de los españoles tendrán algún diagnóstico alérgico en su vida.
Las encuestas de salud confirman esta magnitud: en la Comunitat Valenciana, por ejemplo, la Encuesta de Salud 2022 reveló que el 5,1% de los adultos reporta tener algún tipo de alergia (excluyendo el asma). De hecho, la encuesta destaca que la alergia es el problema de salud crónico más frecuente en ambas mujeres y hombres en la región, por delante de asma o hipertensión.
En la provincia de Alicante y, por supuesto, en las comarcas de l’Alcoià y El Comtat, la prevalencia de alergias respiratorias es igualmente alta. No existen estadísticas oficiales desglosadas por departamento de salud, pero informes especializados señalan que en la Comunitat Valenciana aproximadamente uno de cada cuatro habitantes tiene algún tipo de alergia. Dado el clima mediterráneo de la zona de Alcoy, se estima que proporciones semejantes padecen polinosis primaveral.
![[Img #68931]](https://pagina66.com/upload/images/05_2025/436_polen.jpg)
Niños y adolescentes alérgicos al polen
Los niños y adolescentes pueden padecer alergia al polen de forma similar a los adultos, aunque con algunas particularidades. En los niños suele aparecer en primavera como rinitis alérgica persistente: moqueo nasal acuoso, estornudos frecuentes, congestión y picor de ojos con lagrimeo. A menudo presentan conjuntivitis alérgica, con ojos rojos y llorosos, algo que es menos común en catarros virales. La tos asociada a polen es en general seca y ocasional, a diferencia de la tos con moco de un resfriado. Es importante diferenciarlo de un resfriado: en la polinosis no suele haber fiebre y sí conjuntivitis y picores prominentes. Hay una tendencia llamada ‘marcha atópica’, por la que los niños con rinitis alérgica pueden luego desarrollar asma. De hecho, aproximadamente la mitad de los niños con rinitis alérgica podrán tener también asma alérgica en algún momento. Por ello se vigila la presencia de sibilancias o silbidos al respirar.
![[Img #68918]](https://pagina66.com/upload/images/05_2025/8565_tratamiento-alergia.jpg)
Historia de la polinosis y evolución de sus tratamientos
Aunque los pólenes llevan siglos desencadenando alergias, la polinosis como entidad clínica se empezó a reconocer en el siglo XIX. En 1819 el médico británico John Bostock describió por primera vez los síntomas alérgicos primaverales que él mismo sufría. Posteriormente, en 1828 Bostock documentó 18 casos similares e introdujo el término ‘fiebre del heno’ para referirse a esta rinitis estacional. A partir de entonces la alergia al polen pasó de ser considerada una curiosidad médica a una enfermedad frecuente. En España, los primeros trabajos sobre la polinosis datan de mediados del siglo XX, y las sociedades científicas de alergología han señalado que hoy en día esta afección es muy común en la población.
Con el tiempo han mejorado notablemente los tratamientos. En las primeras décadas del siglo XX los pacientes sólo disponían de antihistamínicos básicos y descongestivos rudimentarios. Desde los años 50 y 60 proliferaron los antihistamínicos orales y tópicos más efectivos, así como los corticoides nasales que reducen la inflamación. A partir de los 70 se generalizó la inmunoterapia (conocida como ‘vacunas para la alergia’), que consiste en administrar dosis crecientes del polen alérgeno para esensibilizar’ al paciente. Hoy en día, además de antihistamínicos y corticoides, existen nuevos antileucotrienos, colirios antialérgicos y tratamientos biológicos para casos complejos. Pese a los avances, la alergia al polen sigue siendo un reto porque el único tratamiento que modifica la enfermedad es la inmunoterapia, la cual debe ser indicada por un alergólogo bajo control médico.
![[Img #68920]](https://pagina66.com/upload/images/05_2025/7124_john-bostock.jpg)
Síntomas frecuentes y señales de alarma
Como hemos comentado, los síntomas típicos de la alergia al polen afectan principalmente a nariz, ojos y vías respiratorias altas. Cuando el polen provoca rinitis alérgica, la persona presenta inflamación nasal con estornudos en salvas, picor intenso, goteo de moco claro y sensación de congestión u obstrucción. Suele acompañarse de conjuntivitis alérgica, con picor de ojos, enrojecimiento, lagrimeo y sensación de arenilla. En muchos casos también hay picor de garganta y de paladar.
En una proporción de pacientes (especialmente los más sensibles o si la alergia se asocia a asma), el polen puede desencadenar broncoespasmo: tos seca, silbidos al respirar y sensación de opresión en el pecho. A diferencia de un resfriado, la fiebre suele no estar presente. Por lo general, los síntomas empeoran con la exposición al aire libre en días soleados y con viento (cuando el polen circula más) y mejoran con la lluvia o ambientes cerrados.
Señales de alarma: aunque la mayoría de los síntomas de polinosis son leves o moderados, hay que prestar atención a signos de gravedad. Si la alergia al polen produce dificultad respiratoria intensa, crisis de asma, sibilancias persistentes o que ameriten ingreso hospitalario, se debe consultar de inmediato. También son motivos de alerta las otitis o sinusitis recurrentes (pueden complicar la rinitis), así como empeoramiento de la calidad de sueño, ausencias escolares o laborales frecuentes por síntomas, o síntomas que no ceden con medicación habitual. En resumen, si la alergia interfiere gravemente con la vida diaria, limita actividades o requiere consultas constantes, conviene buscar atención médica para ajustar el tratamiento.
![[Img #68917]](https://pagina66.com/upload/images/05_2025/8715_alergico.jpg)
Consejos caseros y medidas preventivas
Las medidas de prevención ambiental y de higiene son claves para mitigar la polinosis. Todas las guías coinciden en que lo ideal es reducir la exposición al polen en la medida de lo posible. Entre las recomendaciones prácticas destacan:
- Ventilar en horario seguro: mantener las ventanas cerradas y abrirlas solo en momentos de baja concentración (por ejemplo, tras una lluvia).
- Aire acondicionado con filtro: usar climatización en casa o en el coche, con filtro antipolen, ayuda a limpiar el aire interior. El aire acondicionado enfría, deshumidifica y retiene partículas de polen, reduciendo su entrada al hogar.
- Evitar actividades al aire libre en pico polínico: minimizar paseos y ejercicio intenso por el campo o parques al amanecer (de 5 a 10 de la mañana) y primera hora de la mañana, cuando las plantas expulsan más polen. También es recomendable evitar fines de semana en la montaña en plena polinización.
- Cuidado con la ropa y el pelo: al llegar a casa, es útil cambiarse de ropa y ducharse para eliminar polen adherido en el cabello y la piel. Lavar la ropa de cama al menos una vez por semana con agua tibia elimina gran parte de los pólenes acumulados.
- Cerrar ventanas del coche: cuando se viaja con más personas o en épocas de alta polinización, mantener las ventanillas del coche cerradas para no introducir aire exterior con polen.
- Vacaciones al mar: según Sanidad, pasar las vacaciones en la costa o la playa durante el pico primaveral, donde generalmente hay menos pólenes aerotransportados, puede dar alivio a pacientes muy sensibles.
- No cortar el césped: evitar segar o acercarse a céspedes recién cortados, ya que esta actividad agita y libera gran cantidad de pólenes de gramíneas.
- Protección al salir: usar gafas de sol envolventes y mascarilla al hacer ejercicio al aire libre o en entornos de polvo puede ayudar a frenar la entrada de pólenes a ojos y vías respiratorias.
En general, es importante consultar diariamente los recuentos de polen y seguir las alertas de salud pública. Conocer qué pólenes están altos cada día permite anticiparse y adoptar estas medidas de evitación cuando más hace falta. Para ello, basta con entrar a la web de la Red Española de Aerobiología (REA). Si queremos un dato más cercano, la Asociación Valenciana de Alergología e Inmunología Clínica ofrece este dato del medidor situado en el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy.
Estos consejos caseros no sustituyen el tratamiento médico, pero sí ayudan a reducir los síntomas y la medicación necesaria.
![[Img #68924]](https://pagina66.com/upload/images/05_2025/3811_filtro-polen-coche.jpg)
Tratamientos médicos actuales
Cuando las medidas preventivas no son suficientes, existen múltiples tratamientos farmacológicos efectivos contra la alergia al polen:
- Antihistamínicos: son la medicación de primera línea para la rinitis y conjuntivitis alérgica. Pueden administrarse por vía oral (tabletas) o tópica (colirios para los ojos, sprays nasales). Bloquean la acción de la histamina, reduciendo picor, estornudos y lagrimeo.
- Corticoides nasales: gotas o aerosoles intranasales de esteroides disminuyen la inflamación crónica de la mucosa nasal. Son muy eficaces para la congestión y el goteo nasal intenso. Su uso habitual en forma regular puede controlar los síntomas antes de que comiencen.
- Antileucotrienos: medicamentos orales como montelukast pueden usarse como complemento cuando hay rinitis con algo de asma o en pacientes con otros tratamientos incompletos.
- Descongestivos nasales: de uso puntual, alivian la congestión nasal severa, pero no deben tomarse más de unos días seguidos (para evitar el efecto rebote).
- Broncodilatadores e inhaladores: en pacientes alérgicos con asma, se utilizan broncodilatadores de acción corta (salbutamol) para aliviar crisis agudas, y corticoides inhalados para controlar la inflamación bronquial. El asma alérgica suele requerir un plan de acción propio.
- Otras terapias tópicas: lavados nasales con solución salina pueden eliminar polen y moco de la nariz. Los colirios con antihistamínicos o antinflamatorios alivian la conjuntivitis.
Todas estas opciones deben ser indicadas y pautadas por el médico. En muchas personas basta con antihistamínicos y corticoides nasales en primavera. Sin embargo, cuando la alergia es moderada o grave —o alérgeno difícil de evitar—, la inmunoterapia es la única terapia que modifica el curso de la enfermedad. La inmunoterapia consiste en dosis crecientes del polen alérgeno (ya sea mediante inyecciones subcutáneas o pastillas sublinguales), y puede reducir la gravedad de la alergia a largo plazo. Es habitual iniciar la inmunoterapia al final del invierno o antes de la primavera para que haga efecto durante la temporada alta de polen.
![[Img #68921]](https://pagina66.com/upload/images/05_2025/7919_inhalador.jpg)
¿Cuándo consultar al médico y momento ideal?
Aunque muchos alérgicos leves se manejan con farmacéuticos, se recomienda acudir al médico (médico de familia o alergólogo) si los síntomas persisten o empeoran a pesar de medidas básicas. Un buen momento para la primera consulta es a finales de invierno o comienzos de primavera, antes de que empiece la temporada de polen: así el alergólogo puede confirmar el diagnóstico, identificar los alérgenos responsables y establecer un plan preventivo. No hay que esperar a síntomas muy intensos: ante cualquier sospecha (estornudos repetitivos al aire libre, mucha mucosidad blanca, picor ocular estacional) conviene realizar una consulta. Y, por supuesto, si aparecen signos graves como dificultad respiratoria, asma moderado o severo, crisis reiteradas o complicaciones sinusales, se debe consultar de inmediato.
![[Img #68922]](https://pagina66.com/upload/images/05_2025/486_alergologo.jpg)
Pruebas del alergólogo y su interpretación
Para confirmar la alergia al polen, el alergólogo realizará un estudio alergológico. La prueba principal es la prueba cutánea o prick test: se aplican gotas con extractos de distintos pólenes (gramíneas, olivo, plátano, etc.) sobre la piel del antebrazo o espalda y se pincha suavemente. Si el paciente es sensible a ese polen, en 15-20 minutos aparece una roncha inflamada (habón) y enrojecida, similar a una picadura, en el sitio. El tamaño de esta roncha indica la respuesta alérgica. Este test confirma de forma rápida e indolora a qué pólenes está sensibilizado el paciente.
En paralelo, nos pueden hacer análisis de sangre específicos para medir las inmunoglobulinas E (IgE) contra pólenes concretos. Los niveles altos de IgE específica frente a un polen refuerzan el diagnóstico. Además, si existe sospecha de asma, se realizarán pruebas respiratorias (espirómetro) para evaluar la función pulmonar. En casos dudosos o muy especializados, se pueden hacer pruebas de provocación controlada: por ejemplo, se administra al polen por vía nasal o conjuntival en consultorio y se observa la reacción. Un historial clínico detallado complementa estas pruebas.
![[Img #68925]](https://pagina66.com/upload/images/05_2025/3388_pruebas-alergia.jpg)
Evolución futura de la alergia al polen
Tanto instituciones sanitarias como sociedades médicas prevén un incremento en los casos de alergia al polen en los próximos años. La Organización Mundial de la Salud califica las alergias respiratorias como “la epidemia no infecciosa del siglo XXI”. En España la Sociedad Española de Alergología (SEAIC) advierte que dentro de pocos años una de cada dos personas desarrollará algún trastorno alérgico en su vida. Las razones principales son las que ya hemos descrito (cambio climático, urbanización, mayor longevidad y diagnóstico más frecuente).
Los expertos señalan que estas tendencias continuarán mientras aumenten las temperaturas globales y la contaminación. Para 2025, los modelos predictivos de SEAIC anticipan una polinización temprana, intensa y prolongada en todo el país. En definitiva, la alergia al polen es una carga creciente de salud pública: se espera que tanto el número de afectados como la presión asistencial asociada (consultas, urgencias, absentismo) aumenten en los próximos años.






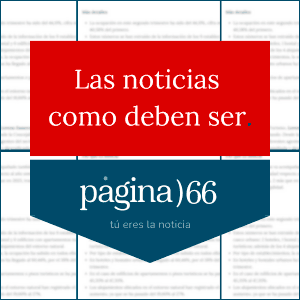















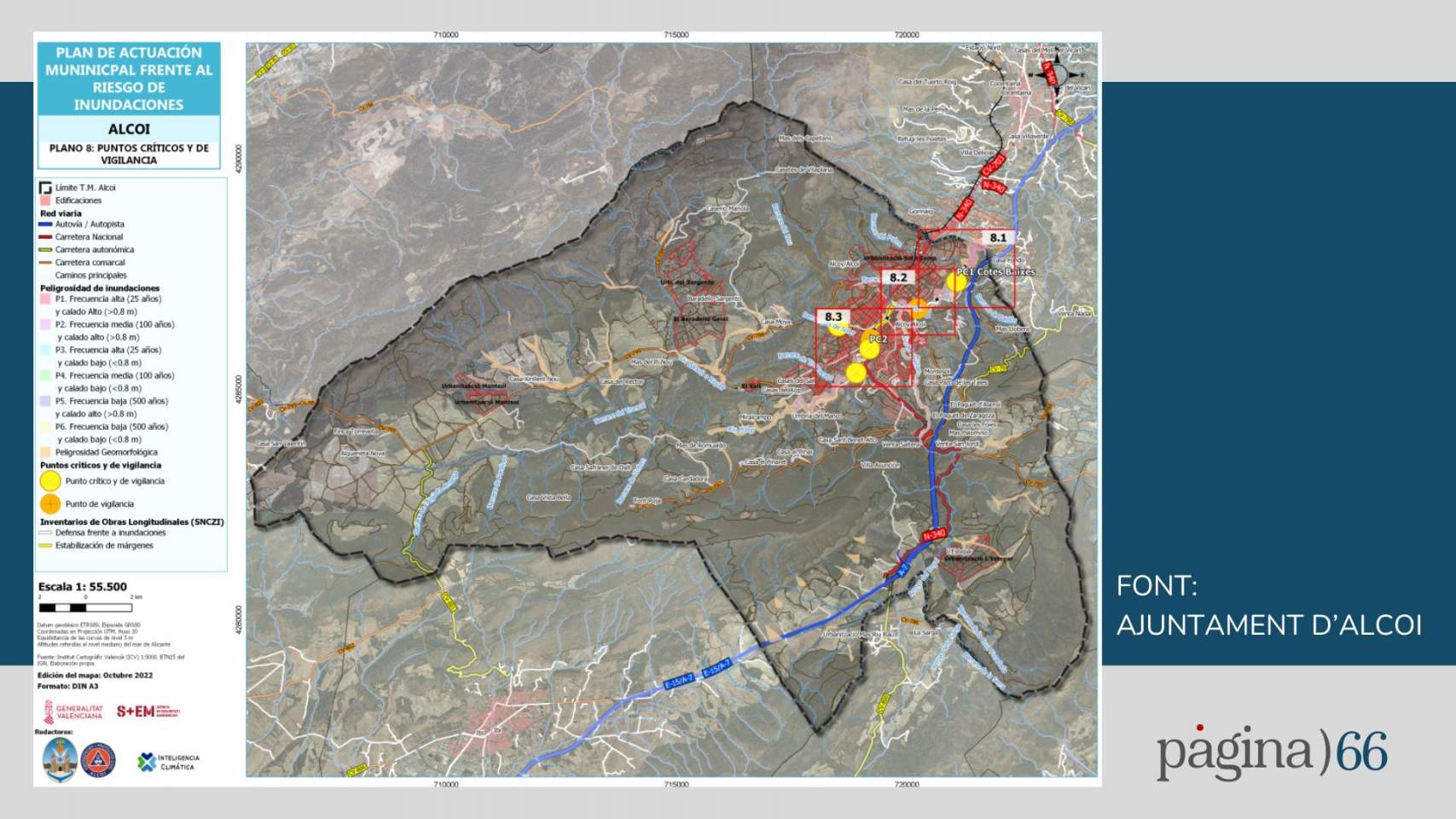
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de Página66.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.137